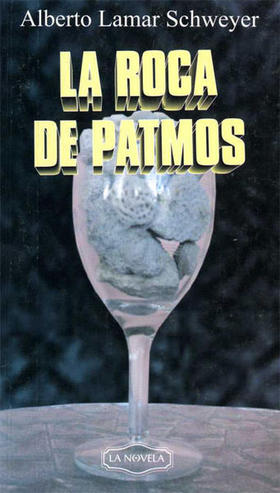Un héroe sin ningún carácter
La reedición de La roca de Patmos, la interesante novela de Alberto Lamar Schweyer, ilustra el caso de las obras que terminan por ser opacadas u olvidadas a causa de la personalidad controversial de quien las escribió
Es estimulante que la literatura cubana que creemos conocer aún sea capaz de depararnos sorpresas. Digo esto a propósito de la novela La roca de Patmos (Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2010, 242 páginas), que ha sido recuperada setenta y ocho años después que se publicó la primera y hasta ahora única edición. Las razones de tan prolongado olvido se comprenden, en parte, si uno conoce algunas referencias sobre la vida y la personalidad de su autor, Alberto Lamar Schweyer (Matanzas, 1902-La Habana, 1942).
En un interesante artículo que dio a conocer hace ya algún tiempo, titulado “Tres sabios olvidados”, Rafael Rojas sitúa a Lamar Schweyer como uno de los intelectuales más fascinantes de la historia latinoamericana. Recuerda que escribió cinco libros de ensayos que merecieron elogios de Enrique José Varona, Max Enríquez Ureña y Rafael Montoro, y sostiene que por lo menos tres de ellos, Los contemporáneos. Ensayos de literatura cubana del siglo (1921), Las rutas paralelas. Crítica y filosofía (1922) y La palabra de Zaratustra. Nietzsche y su influencia en el espíritu latino (1923), deben ser leídos como textos cardinales de nuestra cultura.
Rojas alude asimismo a su precocidad intelectual, a la singularidad de su voz, a su inmersión en zonas polémicas o demasiado sensibles durante la etapa republicana, como la raza y la emigración, y también a su adhesión al dictador Gerardo Machado. Y al final de su trabajo, afirma: “Quienes hoy reclaman para sí el lugar de una derecha cubana anticastrista harían bien en leer a Alberto Lamar Schweyer. Tal vez algo de la buena prosa y del pensamiento fluido de aquel escritor cubano los ayude a perfilar mejor sus actuales argumentos y a comprender la derecha como algo más que un conjunto de reacciones viscerales contra ciertas actitudes templadas”.
Figura incómoda, controvertida y polémica donde las haya, Lamar Schweyer es uno de esos autores difícilmente asimilables en cualquier literatura. En su juventud participó en la Protesta de los Trece (1923) y luego formó parte del Grupo Minorista, junto a escritores, como Rubén Martínez Villena, Juan Marinello, Enrique Serpa, Jorge Mañach, Alejo Carpentier, José Z. Tallet y Francisco Ichaso. De acuerdo al Diccionario de la Literatura Cubana, “al ocupar el poder Gerardo Machado se vinculó a éste y fue expulsado del Grupo”. Acerca de esto último, en su prólogo a la reedición de La roca de Patmos Adis Barrio aporta otra versión.
En 1927, Lamar Schweyer publicó el ensayo Biología de la democracia (1927). Para escribirlo se inspiró en el libro Cesarismo democrático, del venezolano Laureano Vallenilla Lanz. La tesis que el cubano defiende en el suyo es la defensa del caciquismo y las dictaduras como única práctica política para aplacar el caos en “las convulsas repúblicas del Trópico”. En otras palabras, su propósito era justificar el régimen de Machado. En este sentido, es pertinente apuntar que en su obra Vallenilla Lanz hace algo más que defender la dictadura de Juan Vicente Gómez. En la contraportada de la edición de Monte Ávila que poseo se le define como “un libro polémico y valiente que se atrevió a considerar nuestra guerra de independencia como una guerra civil”. (Conozco Cesarismo democrático gracias al escritor cubano Fausto Masó, quien en uno de mis viajes a Caracas me lo recomendó como una lectura fundamental para comprender muchos aspectos de Venezuela y su historia.)
Tras la salida de Biología de la democracia, que fue ampliamente rechazado, Lamar Schweyer sumó lo que Adis Barrio califica como “la copa que desborda la copa”. Envió al periodista Ramón Vasconcelos, del diario El País, una carta en la cual hay una expresa ruptura con el Grupo Minorista y “un repliegue ante la radicalización política de algunos de sus miembros directrices”. En uno de los fragmentos reproducidos por la prologuista, Lamar Schweyer afirma: “Yo no soy minorista. Creo en las minorías de selección pero no en las sabáticas. Ya el minorismo no existe. Es un nombre y nada más (…) Marx decía yo no soy marxista. Yo, como él grito no soy minorista”. En cualquier caso, expresa Barrio, “la voz de Lamar se va quedando anulada desde entonces, casi en sordina dentro del campo intelectual. El discípulo de Nietzsche, finalmente, se adscribe a una ultraderecha machadista, en una coyuntura en que el dictador se hace incómodo hasta para el gobierno de Washington”.
La novela del derrotismo cubano
En 1933, al ser derrocado Machado, Lamar Schweyer optó por salir de Cuba, a donde regresó al cabo de varios años. En el texto sobre él que incluyó en El pan de los muertos, Enrique Labrador Ruiz recordó: “Ya había hecho parte de su labor como sociólogo y algo de filosofía cuando vino al periodismo, por ese imperativo de nuestras tierras que dictamina al que escribe ir a la prensa o no existir. Lo conocí precisamente en la redacción de El Sol, recién llegado yo de provincia (con El Sol) el año 23. Pero lo curioso es que mi amistad con él cuando se solidifica es a su vuelta de Europa en que se halló bastante solo y un poco marcado por murmuraciones de café y cantina. Le negaban el saludo al principio; después vinieron a compartir su mesa. Y prueba palpable de que hubo de vencer, sin proponérselo, esa muralla de pequeña vileza cotidiana que nos aleja de nuestro centro en menos que canta un gallo por cualquier malentendido, es que pronto volvió al periodismo, a El País, a su dirección, cargo que ostentó hasta su muerte con esa brillantez de estilo y fondo que tan bien llevaba como el ‘barón alemán’ que juzgaba ser”.
Al igual que ocurrió con otros libros de Lamar Schweyer, en su momento la salida de La roca de Patmos no pasó inadvertida. De acuerdo a Labrador Ruiz, entonces conoció un éxito delirante. Provocó además bastante alboroto y hasta fue mandada a retirar de las librerías. Lo cual, como casi siempre sucede, sirvió de publicidad para que la edición se agotase. En este caso, esa reacción se debió, entre otros motivos, a la inclusión de algunos pasajes considerados inmorales y ofensivos para las buenas costumbres. Para cualquier lector de hoy, esas páginas no han de parecer escandalosas, aparte de que como anota Labrador Ruiz, en ellas su autor ni siquiera elevaba mucho el tono.
Conviene advertirlo de entrada: La roca de Patmos fue escrita por quien fue un burgués escéptico y desilusionado. Ese punto de vista permea todo el libro y quien emprenda su lectura debe estar avisado sobre lo que va a encontrar. En un fragmento de la reseña de Jorge Mañach que Barrio cita en el prólogo, el autor de Indagación del choteo llamó la obra de su contemporáneo “la novela del derrotismo cubano”, y apuntó que su única y verdadera inmoralidad es la de “una actitud carente de ilusión y de criterio valorador frente a la vida, la de una actitud sin moral en el sentido casi militar de la palabra”.
A lo expresado por Mañach, Adis Barrio suma, entre otras opiniones, la de que La roca de Patmos se sostiene en el discurso de frustración de los escritores de la primera generación republicana. Pero en Lamar Schweyer, anota, eso “se ensimisma en un pensamiento decadente y cosmopolita que va dejando atrás las preocupaciones cívicas para poner en su lugar el nihilismo y los mitos donde anclar el pasado”. Asimismo sostiene que Lamar Schweyer da una vuelta de tuerca a su postura crítica y se instala en “un pensamiento apocalíptico que construye sus mitologemas para contrarrestar un mundo en evolución, donde autor y obra han quedado rezagados”.
Marcelo Pimentel, el protagonista de La roca de Patmos, es lo que Robert Musil llamaría un hombre sin atributos y Mario de Andrade, un héroe sin ningún carácter. Al iniciarse la novela, viaja en un barco que lo conduce de regreso a Cuba, tras haber pasado cuatro años en el extranjero. Durante la travesía, tiene una aventura con una norteamericana. Le confiesa que viene dispuesto a liquidar su pasado, vivir una vida nueva, encontrar la calma que perdió en sus correrías. Con esa perspicacia que demuestran otros de los personajes femeninos de la novela, la mujer le comenta: “Es un intento inútil liquidar el pasado. Siempre, en todas partes, en el cuerpo y en el alma, lo tendrás grabado (…) Los caminos, amigo mío, no se desandan aunque se quiera y el cansancio que dejan nos acompaña siempre”.
A los pocos días de haber arribado a La Habana, Marcelo descubre que su regreso estaba hecho de temores, dudas e incertidumbres. Empieza a exteriorizar su falta de carácter y su vacilante voluntad. Algo que se repetirá a lo largo del libro. Por otro lado sus entusiasmos pasajeros y volubles son propios de un hombre cansado. Él, sin embargo, no pasa de los treinta años. Ni siquiera se preocupa por sus negocios, que ha dejado en manos de un apoderado meticuloso, honrado y pulcro. A lo sumo, le pregunta: “¿Hay alguna inquilina desahuciada que sea bonita? ¿O alguna hipotecaria que no pueda cumplir su compromiso?”.
Marcelo además profesa un “catecismo yoísta”, y eso lo hace triturar y desgarrar vidas ajenas, “sin otra brújula que sí mismo, sin más anhelo que gozar en cada hora todas las posibilidades”. Quienes más sufren su egoísmo son Adriana y Lucrecia, a las que pretende convertir, respectivamente, en esposa y amante. Cuando ocurre el incidente con el cual la novela alcanza su clímax, siente un remordimiento que pronto se le pasa. Acepta luego reparar el honor de la segunda, pero en su decisión hay también mucho de desafío y venganza ante una “sociedad advenediza, llena de orgullos necios, incapaz de realizar su papel de aristocracia, sin más patrón que el oro”. Él posee el oro, así que no le resulta lograr su propósito. Pero cuando el matrimonio parece ser el inicio de la vida nueva anunciada por él, lo embarga el hastío y se da cuenta de que siempre está a punto de volver a empezar. Hubiera preferido a Lucrecia como amante, pues eso le daba un espejismo de libertad. Entonces “cerraba los ojos y se hundía en los recuerdos evocando figuras perdidas de mujeres que habían sido suyas. Las veía desfilar con emoción de coleccionista (…) Pensando en aquellas mujeres se reconciliaba con la vida”.
Auténtica hechura novelesca
Para su comportamiento, Marcelo tiene una explicación: es una víctima del destino, de algo interior e indomable, que lo empuja sobre su propio corazón. Asimismo piensa que él es hijo de una época en la que todo está en crisis. La suya es además una generación dramática, situada entre dos épocas y sin oportunidades: “La juventud que nació en la República ha sido una juventud perdida, porque llegó demasiado tarde para ser heroica y demasiado pronto para ser cívica. Cuando la generación que hizo la guerra desaparezca, tendremos el sitio ocupado por los jóvenes y nosotros estaremos a punto de ser viejos. Esa convicción ha hecho otro sentido vital que el placer y la molicie. ¡Vivir! ¡Vivir! Pero si aquí no pensamos más que en el placer y en estilizar la sensualidad”. Aparte del protagonista, quien se autodefine como un hombre de liquidaciones y agotamientos, ese profundo escepticismo es compartido por otros personajes y constituye un tema que aparece en varias ocasiones.
De todo lo anterior se puede deducir que esa era la visión que Lamar Schweyer tenía de su época. Ahora bien, el hecho de que no se comparta su punto de vista no debería impedir el reconocimiento de los valores literarios en los que La roca de Patmos cifra su consistencia. Algunas de las ideas que allí se transparentan habían sido desarrolladas por su autor en los ensayos que hasta entonces había publicado. Sin embargo, al asumir su primer proyecto de ficción supo amoldarse al nuevo género y escribió realmente una novela. Su libro, en efecto, posee una explícita voluntad narrativa y una auténtica hechura novelesca, y es inobjetable la naturaleza ficcional de su imaginación.
Destaco en primer lugar este aspecto porque el salto de un escritor de un género a otro muy distinto, es algo que muchas veces se queda en las buenas intenciones. Debo confesar que con ese recelo me acerqué a La roca de Patmos. Pero para mi sorpresa, al cabo de unas pocas páginas me encontré atrapado por la lectura. Desde el comienzo, la escritura de Lamar Schweyer demuestra una sosegada fluidez, así como una capacidad para hacer que el relato nunca se empantane en digresiones. Eso se materializa en una novela de ajustada estructura, escrita con solvencia estilística y con una prosa que conjuga síntesis y expresividad. Esas cualidades permiten que Lamar Schweyer, por ejemplo, describa a un personaje en unas pocas líneas: “La viuda de Iglesias se sofocaba con sus doscientas libras bien llevadas, sus cincuenta años sin confesar y su melena teñida de un color indefinible por un capricho de Mr. Mulford, su profesor de bridge y su viejo galanteador”.
Lamar Schweyer optó por contar la historia siguiendo un orden lineal, sin apelar, como señala Barrio, a experimentaciones, laberintos oníricos o fragmentación de las secuencias. (Respecto a este punto, resulta oportuno recordar que la experimentación y las innovaciones no garantizan por sí solas el valor de una obra literaria.) No obstante, la prologuista reconoce que el relato es de un orden expositivo casi geométrico. En cambio, el autor de La roca de Patmos se desmarca de la mayoría los novelistas cubanos de la época, en cuanto a la profusión de elementos descriptivos y detalles relativos al color local, el ambiente y el marco cronológico. A diferencia de esos autores, está animado por una voluntad atemporal, como si quisiese neutralizar los escollos del costumbrismo. Construye una historia que se basta a sí misma y no necesita dedicar espacio al contexto real. Eso, sin embargo, no significa que el autor excluya referencias a lugares y calles de La Habana en donde tienen lugar los hechos. Así, sabemos que el apartamento donde Marcelo y Lucrecia se ven está en el Malecón, que la finca de recreo propiedad del doctor Maret se halla a pocos minutos de la ciudad, más allá de Arroyo Arenas. Pero fuera de eso, no dedica espacio a proporcionar más información.
Esa reticencia a dar cabida a tales elementos tiene una antítesis en el detallismo con que Lamar Schweyer recrea el ambiente en el cual se desenvuelven los personajes. Me refiero al mundo de la burguesía y la rancia aristocracia habanera, que es evidente él conocía de primera mano. De otro modo, no creo que habría logrado una recreación tan auténtica, trabajada y convincente como la que despliega en la novela. De ese modo, a sus valores estéticos, La roca de Patmos suma el mérito de incorporar a nuestra narrativa un microcosmos social que hasta entonces no había ocupado ese protagonismo. En obras como Las impuras, Generales y doctores, Coaybay, Contrabando, Sombras eternas, La conjura predominan los campesinos, los obreros, los miembros de la clase media.
Esto me lleva a volver sobre el comentario escrito por Mañach. Allí expresa que a través de la novela se quiere ver “el estremecimiento final, la agonía de liquidación de la sociedad más grande que es Cuba, de la aun mayor que es el régimen burgués”. Para quien escribe estas líneas, resulta poco sostenible que se interprete el mundo de La roca de Patmos como toda la sociedad de Cuba. Su trama y sus personajes se mueven dentro de un mundo cerrado, sin vínculos con el resto de las capas sociales, que por otro lado representan la mayoría. Los únicos personajes de extracción humilde que aparecen, los criados de Marcelo y el doctor Maret, son muy episódicos y su inclusión resulta ineludible.
Aparte de Marcelo Pimentel, el otro personaje que tiene una participación importante es el doctor Maret (ese apellido, por cierto, lo lleva también Gonzalo, el protagonista de Vendaval en los cañaverales, la otra novela de Lamar Schweyer). Fue profesor de Marcelo y sigue siendo su amigo. Hombre de mundo, catedrático, vividor y escéptico, mereció de uno de los jóvenes del grupo este comentario: “Se le está agudizando el cinismo con los años y suelta cada verdad que crispa”. Gran conversador y amante de las sutiles paradojas, da a Lamar Schweyer la posibilidad de incluir diálogos como este: “Fumen… fumen… también el humo es inútil y todo lo inútil es bello, el cigarro adelgaza, da brillo a los ojos y perfuma la boca. La única exquisitez que hemos aprendido en Cuba ha sido fumar estos cigarrillos, pues nuestras abuelas fumaban un tabaco negro que debía dejarles en la boca un sabor nauseabundo”.
Podría extenderme, en fin, sobre los hallazgos y aciertos de la que, en mi opinión, no es una gran novela, pero sí una buena novela, que además de ameritar su lectura, la gratifica. Labrador Ruiz confesó que para él fue importante porque lo decidió a publicar El laberinto de sí mismo. Y sostiene que si Alberto Lamar Schweyer no hubiese escrito más que ese título, “bastaba para acreditarlo de profundo observador de nuestra realidad”. En nuestra literatura, constituye una rareza olvidada que, setenta y ocho años después, reclama su lugar. Su demorada reedición ilustra el caso de las obras que terminan por ser opacadas u olvidadas a causa de la personalidad controversial de quien las escribió.
© cubaencuentro.com