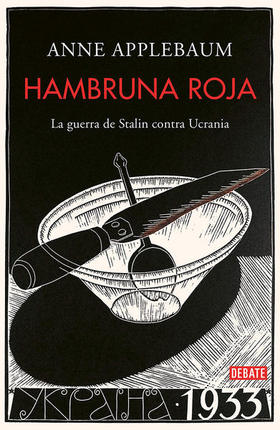El Estado contra su propio pueblo
El último libro de Anne Applebaum es una obra monumental y reveladora que recupera la historia de uno de los peores crímenes de la era soviética: la hambruna sin precedentes deliberada y orquestada por el Estado para deshacerse de un problema político
La periodista e historiadora norteamericana Anne Applebaum (1964) es una de las más reputadas estudiosas y expertas en el período soviético. Tras graduarse en la Universidad de Yale, recibió una beca en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y en el St Antony's College de la Universidad de Oxford. En 1988 fue enviada a Varsovia como corresponsal del semanario The Economist, desde donde cubrió las transiciones socio-políticas en Europa del Este, antes y después de la caída del muro de Berlín. En 2002 regresó a Estados Unidos, para formar parte de la redacción del Washington Post.
En español, Applebaum es conocida por sus libros El Telón de Acero. La destrucción del Este 1944-1956 (2014) y Gulag. Historia de los campos de concentración soviéticos (2004), con el cual ganó el Premio Pulitzer en la categoría de ensayo. Su bibliografía la completan otros dos títulos, Between East and West: Across the Borderlands of Europe y Gulag Voices: An Anthology, ambos de 2012. En la actualidad reside en Polonia, junto a sus dos hijos y su esposo, el político conservador Radek Sikorki, quien fue ministro de Defensa y de Exteriores y presidió el Parlamento polaco.
Su más reciente aportación es Hambruna roja. La guerra de Stalin contra Ucrania (Debate, Barcelona, 2019, 591 páginas, traducción de Nerea Arando Sastre), una obra monumental y reveladora que recupera la historia de uno de los peores y más atroces crímenes de la era soviética: la hambruna sin precedentes provocada por la colectivización agraria puesta en marcha por Stalin. Como argumenta y demuestra con solidez su autora, fue una catástrofe deliberada y orquestada por el Estado soviético para deshacerse de un problema político. La consecuencia fue que, entre 1931 y 1934, por lo menos murieron cinco millones de personas, cuatro millones de las cuales eran ucranianas.
En el prefacio de su libro, Applebaum apunta que, aunque se centra en la hambruna, el tema central del mismo es más concreto y se propone examinar qué ocurrió en realidad en Ucrania entre 1917 y 1934. “¿Qué sucesión de acontecimientos y qué mentalidades llevaron a la hambruna? ¿Quién fue el responsable? ¿Qué lugar ocupa este episodio terrible en la historia general de Ucrania y en la del movimiento nacional ucraniano? Y lo que es igual de importante: ¿qué sucedió después? La sovietización de Ucrania no comenzó con la hambruna ni acabó con ella (…) Durante más de medio siglo, los sucesivos dirigentes soviéticos siguieron rebatiendo con dureza cualquier expresión de nacionalismo ucraniano, ya fueron los levantamientos en la posguerra o la disidencia de la década de 1980”.
Como hace notar Applebaum, la geografía ha marcado el destino de Ucrania. Aunque al sudoeste su frontera está marcada por los Cárpatos, los apacibles bosques y campos de la zona noroeste no podían frenar a los ejércitos invasores, del mismo modo que tampoco podía hacerlo la extensa estepa del este. Eso ayuda a comprender el hecho de que durante la mayor parte de su historia el territorio que hoy conocemos como Ucrania formase parte de otros imperios europeos. Así, tras haber estado habitadas por tribus eslavas y vikingas, esas tierras pertenecieron al imperio polaco, al austrohúngaro y al ruso. Este último, al igual que el polaco trató, de minar o negar la existencia de una nación ucraniana, aun cuando ambos reconocían las diferencias que le daban identidad.
La “Rusia del sur” y la “pequeña Rusia” eran apelativos con los cuales a veces se llamaba a Ucrania. Eso ilustra la idea que se tenía de ese territorio, al cual los rusos consideraban una colonia. Una colonia muy lucrativa, famosa por la fertilidad de su tierra y por sus puertos del Mar Negro. De ahí el miedo a perderla, una amenaza potencial que pasó a ser considerada seriamente cuando el movimiento nacionalista comenzó a cobrar fuerza. Eso dio lugar a que el idioma ucraniano se convirtiera en el objetivo principal. En 1804, el zar Alejandro I impuso que en las escuelas estatales se enseñase el ruso, al parecer bajo el pretexto de que el ucraniano no era un idioma sino un dialecto.
Esas restricciones dieron lugar a un analfabetismo generalizado, pues los campesinos avanzaron muy poco debido a que fueron educados en una lengua que desconocían. Otro zar, Alejandro II, ilegalizó los libros y las publicaciones en ucraniano y vetó su uso en los teatros. A esa rusificación contribuyó el desarrollo industrial, ya que la construcción de fábricas llenó las ciudades de personas de otros lugares del imperio ruso.
Al derrumbarse los imperios ruso y austrohúngaro, en 1917 y 1918, respectivamente, muchos ucranianos pensaron que podrían al fin establecer un Estado propio. En abril de 1917, la Rada Central (Consejo Superior Ucraniano) proclamó la República Popular Ucraniana. Pero a fines de ese año, todas las potencias militares de la región estaban desarrollando planes para ocupar Ucrania. Todos los partidos políticos de la época compartían el menosprecio al simple concepto de un Estado ucraniano. Los bolcheviques no fueron la excepción, pues sus dirigentes más importantes, como Lenin y Stalin, se educaron en el Imperio ruso y siguieron el precedente sentado por los zares. Y como apunta Applebaum, había además razones políticas específicas para que la idea de la independencia de Ucrania les disgustase: “Este era un país en su mayoría campesino, y de acuerdo con la teoría marxista que los dirigentes bolcheviques repetían y debatían a todas horas, los campesinos eran como mucho un activo ambivalente”.
Se puso en marcha la “deskulakización”
Tras dos intentos de ocupar Kiev, de donde el Ejército Rojo fue expulsado, en 1919 estalló en las zonas rurales el mayor y más violento levantamiento campesino de la historia de Europa. Devastó esas regiones y creó divisiones que nunca acabaron de cicatrizar. Asimismo, cambió en profundidad la percepción que los bolcheviques tenían de Ucrania e hizo que la empezaran a considerar como una fuente de futuras amenazas. Aquel levantamiento, comenta Applebaum, también planteó un riesgo más general para el proyecto bolchevique: “Millones de campesinos ucranianos habían deseado una revolución socialista, pero no una bolchevique y, obviamente, no una dirigida desde Moscú”.
A mediados de 1920, el Ejército Rojo había conseguido derrotar a las tropas ucranianas y polacas, y en octubre fue firmado un armisticio. La victoria bolchevique, sin embargo, era militar, no ideológica. Había sido la fuerza lo que había conseguido llevar la paz a Ucrania. El fin de la guerra trajo la confiscación obligatoria de alimentos, eso en un territorio devastado y hambriento. En respuesta a ello, los campesinos perdieron entusiasmo en cultivar y almacenar cereal, aparte de que en Ucrania y en Rusia muchos hombres fueron movilizados para luchar en la Primera Guerra Mundial y luego en la Civil. Y como es natural, cientos de miles no volvieron. La consecuencia de todo esto fue una hambruna generalizada (1921-1923).
El régimen bolchevique trató de ayudar a las víctimas, y con ese fin se crearon comités de apoyo y se realizaron peticiones de ayuda internacional. La más conocida fue la encabezada por el escritor Máximo Gorki. Fue esa la única vez en la historia de la Unión Soviética que eso se hizo. No obstante, en el otoño de 1922 el gobierno empezó a vender sin tapujos alimentos en el mercado internacional. No se trataba de algo que hacía en secreto, y eso dio lugar a que Herbert Hoover, entonces presidente de la Administración Estadounidense de Ayuda, la principal fuente de ayuda que recibía la Unión Soviética, despotricara contra el cinismo de un gobierno que sabía que sus ciudadanos se estaban muriendo de hambre, pero que exportaba alimentos para “asegurarse la maquinaria y los materiales necesarios para la prosperidad de los supervivientes”.
La celebración del décimo aniversario de la Revolución de Octubre coincidió con una crisis alimentaria. Todo estaba racionado y la comida era muy escasa. La producción de cereales se redujo y los periódicos tenían prohibido hacer referencia a los problemas de abastecimiento. Muerto Lenin, Stalin llegó al poder y pasó a aplicar duras medidas para paliar la situación. Una de ellas fue comenzar a aplicar la colectivización agraria, intentada a pequeña escala en 1918 y 1919, y que él asumió como una política personal.
Se puso en marcha la “deskulakización”, un término burocrático que en esencia significaba la eliminación de los kulaks o campesinos adinerados como clase. Pero para fines de la década de los 20 esa noción era relativa. Campesino “adinerado” podía ser un hombre con dos cerdos en vez de uno. También podía ser alguien que no gustaba a sus vecinos o que les daba envidia, o que se había ganado la enemistad entre los dirigentes de la aldea y los comunistas locales. Por último, el término kulak acabó aplicándose a cualquier campesino pobre por el simple hecho de negarse a unirse a la granja colectiva. En otras palabras, no eran sus riquezas lo que definía a alguien como kulak, sino su oposición a la colectivización. Eso dio lugar a que, entre 1930 y 1933, más de dos millones de campesinos fueran deportados a Siberia, al Asia Central y a otras regiones poco pobladas de la Unión Soviética, en lo que fue la primera de las numerosas deportaciones en masa que se dieron en las décadas de los 30 y los 40.
A los campesinos se les ordenó entregar su ganado a las granjas colectivas y se les confiscaba parte de sus cosechas. Esa labor la realizaban activistas urbanos, en su mayoría ruso parlantes, que a los ojos de los campesinos ucranianos parecían forasteros. Eran jóvenes entusiastas que no tenían experiencia alguna en el cultivo o la agricultura, ni siquiera en la vida rural. Por otro lado, los métodos empleados en la colectivización destruyeron tanto la estructura ética como el orden económico de esas zonas. Los valores tradicionales desaparecieron, y en varias localidades destrozaron iglesias, hicieron pedazos los iconos y rompieron las campanas.
La resistencia de los campesinos a unirse a las granjas colectivas provocó el enfado de los activistas, los agitadores y sus aliados locales, quienes endurecieron los métodos y la violencia. Cuando se dio la orden de entregar el ganado, los campesinos empezaron a sacrificarlo. Se comieron la carne, la salaron, la vendieron o la escondieron. Incluso en algunos casos los animales fueron soltados en las calles en lugar de entregarlos. De 1929 a 1933, el número de vacas y caballos se redujo en la Unión Soviética hasta casi la mitad. De 26 millones de cerdos, se pasó a 12 millones. Reacciones parecidas provocó la demanda de semillas de cereal. Las autoridades percibieron todas esas decisiones puramente personales como un acto puramente político, motivado por la mentalidad contrarrevolucionaria. Inevitablemente, esas protestas espontáneas dieron paso a una violencia organizada. En 1930, hubo protestas masivas, así como grandes alzamientos en distintos distritos de Ucrania. La policía secreta llevó a cabo miles de arrestos.
Fracaso de la colectivización
Sin embargo, ninguna de esas noticias bastó para que Stalin abandonase la colectivización. El dictador, por otra parte, nunca confió en Ucrania. La conocía bien porque estuvo allí durante la Guerra Civil, etapa cuando surgieron muchos grupos hostiles a los bolcheviques. Estaba convencido de que era la región más importante, pero también la más difícil y peligrosa. Tampoco olvidaba que en 1917 intentó convertirse en un Estado independiente. Existía un movimiento nacionalista que miraba a Europa occidental, no a Rusia. Y su cimiento lo constituía precisamente el campesinado.
Tras el contrataque del Estado con arrestos en masa, deportaciones en masa y represión en masa, el Politburó anunció unos nuevos objetivos: antes de septiembre de 1931, al menos un 70 por ciento de las familias de las principales regiones productoras de cereal debían unirse a las granjas colectivas. Meses después la cifra fue elevada al 80 por ciento. La presión sobre los campesinos creció y también las deportaciones a los gulags. La escasez de alimentos se hizo permanente y la desnutrición comenzó a producir enfermedades en la gente. La policía secreta identificó las primeras señales de una hambruna.
La colectivización tampoco dio los resultados que se esperaban. Los granjeros no percibían sueldos con regularidad. Por eso trabajaban lo menos posible, y lo hacían sin entusiasmo ni cuidado. El mantenimiento de la maquinaria agrícola no se realizaba con regularidad y por eso se estropeaba con frecuencia. Otra forma de resistencia pacífica fue el robo de cereal, pues al fin y al cabo este era del Estado y no pertenecía a nadie. Era la reacción lógica de unos trabajadores mal pagados, mal alimentados y poco motivados. A eso se sumó el mal tiempo (lluvia escasa, bajas temperaturas), lo cual fue la causa de la pérdida de una parte importante de la cosecha de 1931. En cambio, la falta de divisas necesarias hizo que el Politburó elevara la tasa de cereal a cosechar. Eso significaba que no iba a haber alimento disponible para los ciudadanos y tampoco, por supuesto, para los campesinos que lo producían.
Todo el mundo comprendía que el origen de la nueva escasez era el fracaso de la colectivización. Pero pese a eso, nadie osaba cuestionarla porque era una política demasiado vinculada a Stalin. Este había vencido a sus adversarios luchando por ella. Dado que su experimento fracasó, no cabía admitir que era erróneo, sino simplemente había que buscar cabezas de turco a quienes culpar del fracaso. Stalin recurrió entonces a la existencia de una conspiración de saboteadores, espías, campesinos ricos y nacionalistas empeñados en que la revolución no tuviese éxito. Y optó por no escuchar las solicitudes de los cuadros locales.
Applebaum aporta documentos que prueban que el dictador sabía lo que estaba ocurriendo. El Partido Comunista de Ucrania le escribió cartas muy claras para avisarle de la terrible situación que se avecinaba. Pero lejos de escucharlos y tomar medidas que la atenuasen, aprobó medidas funestas dirigidas específicamente a Ucrania, que iban a empeorar el hambre. Estaba dispuesto a aplastar sin miramientos la resistencia a la colectivización e insistía en que el Partido debía ser “implacable” en la lucha contra aquellos que pretendían sabotearla. Era además un plan concienzudo y deliberado para someter por la fuerza a los ucranianos y minar su unidad, pues Stalin tenía temor de que hiciese peligrar la estabilidad y la continuidad del proyecto soviético. No dudó en anteponer la política a las cuestiones humanas y económicas.
En la primavera de 1932, hubo confiscaciones en masa de cereal, que alcanzaron una intensidad inusitada en Ucrania. Los líderes del Partido se jugaban su carrera y enviaron grupos de activistas para que incautaran todo el grano que pudiesen encontrar. Los campesinos vieron cómo su grano era confiscado para enviarlo a otras partes de la Unión Soviética, o bien para exportarlo y obtener divisas para la industrialización. Ante su negativa, los activistas no dudaron en emplear la intimidación e incluso la violencia y la destrucción de paredes y muebles. Dejaban las familias sin nada que comer ni que sembrar en el otoño. Los informes de diferentes zonas hablaban de niños famélicos, de personas demasiado débiles para trabajar y de distritos enteros sin pan. Hubo aldeas en las que la mitad de la población falleció. Por primera vez, la policía secreta empezó a utilizar la palabra hambruna al describir la situación de las aldeas ucranianas. Sus advertencias resultaron ser agoreras de las dimensiones apocalípticas de la tragedia que estaba por venir.
El Partido de Ucrania pidió que se rebajase la cuota de cereal asignada a su territorio. Molotov y Kagánovich se negaron a ceder y acusaron a los comunistas ucranianos de haberse convertido en “susurradores y capituladores”. El hambre dio lugar a que se produjeran robos en tiendas, empresas y, sobre todo, granjas colectivas. Ante eso, el Comité Central aprobó una severa ley que penalizaba el hurto de cantidades ínfimas de alimentos con diez años en un campo de trabajos forzados o incluso con la muerte, un castigo hasta entonces reservado solo para actos de alta traición. Esa ley extraordinaria causó una elevada cifra de víctimas. A finales de 1932, seis meses de haberse aprobado, 4 mil personas habían sido ejecutadas por quebrantarla y más de 100 mil cumplían sentencias de diez años en los gulags.
En el otoño, aún se hubiera podido dar marcha atrás. El Estado podría haber ofrecido ayuda alimentaria a Ucrania y a las otras regiones productoras de cereal. Asimismo, podría haber redistribuido los recursos disponibles o importado alimentos del exterior. Incluso pudo haber pedido ayuda a otros países, como hizo en 1921. Sin embargo, como escribe Applebaum, “en vez de ello, Stalin comenzó a usar un lenguaje duro cada vez que hablaba de Ucrania y del Cáucaso, una provincia que era en buena medida ucraniana”. Sus políticas habían causado inexorablemente una hambruna en esas regiones. Y en noviembre de 1932 “metió el dedo aún más en la llaga de Ucrania y agravó deliberadamente la crisis todavía más (…) La cúpula dirigente soviética, con la ayuda de sus atemorizados camaradas ucranianos, generó una hambruna dentro de la hambruna, un desastre dirigido en especial a Ucrania y a los ucranianos”. Fue creado así lo que hoy se conoce como el Holodomor, de las palabras ucranianas hólod (hambre) y mor (exterminio).
Al menos 5 millones de muertos
Una herramienta que se volvió a usar fue la de la lista negra, en la cual se incluían las granjas colectivas y aldeas que no cumplían sus cuotas de grano. Además de aparecer en los periódicos, eso significaba que no podían comprar bienes manufacturados o industriales. Después vinieron otras sanciones económicas. Una de ellas fue que las granjas y empresas que estaban en la lista negra no podían recibir ningún tipo de crédito, y si tenían préstamos debían reembolsarlos de inmediato. El Estado les prohibió también moler grano, con lo cual era imposible elaborar pan.
Por otro lado, a medida que el hambre aumentaba la gente abandonaba sus hogares en busca de algo que comer. Los ucranianos huían a Rusia y Bielorrusia, donde había más comida disponible. En enero de 1933, Stalin y Molotov decidieron poner fin a ese éxodo masivo y ordenaron cerrar las fronteras de Ucrania. Se dejaron de vender billetes de tren y los campesinos descubiertos fuera de la república eran devueltos a sus lugares de origen. También se puso en funcionamiento cordones policiales para impedir que los campesinos abandonaran su distrito.
Tampoco se les permitía irse a ciudades como Kiev, Odesa y Járkiv, donde se estableció un sistema de pasaporte interno. Todas esas medidas fueron destinadas y aplicadas para empeorar la hambruna, que como comentó Applebaum en una entrevista, fue “un ataque espantoso que un gobierno llevó a cabo contra su propio pueblo”.
En Hambruna roja, su autora recoge testimonios que ponen los nervios de punta. Una mujer recordó que su hermana “tenía el estómago grande e hinchado, y el cuello largo y delgado como el de un pájaro. Las personas no parecían tales, eran más bien como fantasmas muriéndose de hambre”. Otra señora contó sobre una niña tan esquelética a la que “se podía ver cómo le latía el corazón debajo de la piel”. Un empleado del ferrocarril recordaba que “todas las mañanas, mientras iba camino del trabajo, me encontraba con dos o tres cadáveres junto a las vías, pero pasaba por encima de ellos sin pisarlos y seguía adelante. La hambruna me había robado la conciencia, el alma y los sentimientos. Al pasar por encima de los cadáveres no sentía absolutamente nada, era como si estuviera sorteando troncos”. El hambre trajo además secuelas: robos, asesinatos, epidemias, suicidios, canibalismo, aldeas despobladas.
El Holodomor dejó un balance catastrófico. Al menos 5 millones de personas murieron de hambre entre 1931 y 1934 en toda la Unión Soviética. De ellas, más de 3,9 millones eran ucranianas, que representan el 12,6 por ciento de su población. A esas cifras deben sumarse los 600 mil nacimientos que no se produjeron, debido al fallecimiento de las mujeres embarazadas. Pero el número exacto nunca se podrá saber, pues los informes del censo correspondientes a esos años fueron falsificados y en Ucrania durante años estuvo prohibido hacerlos, para que no se pusiera de manifiesto el notorio descenso de la población. Asimismo, se ocultaron o destruyeron referencias oficiales al hecho, así como informes policiales y actas de defunción. Conviene decir que las confiscaciones abusivas de grano se detuvieron en el verano de 1933 solo porque Stalin se dio cuenta de que, a causa de la devastadora hambruna, faltaban campesinos que trabajasen. Eso obligó al régimen soviético a enviar miles de personas de otras regiones para reponer la mano de obra eliminada.
Pero como expresa Applebaum, la hambruna no fue más que la mitad de la historia. A medida que el hambre se extendía, “se lanzó una campaña de difamación y represión contra intelectuales, catedráticos, directores de museos, escritores, artistas, sacerdotes, teólogos, funcionarios y burócratas ucranianos. Cualquier persona relacionada con la efímera República Popular Ucraniana, cualquier persona que hubiera fomentado el idioma o la historia de Ucrania, cualquier persona con una carrera literaria o artística propia, podía ser vilipendiada en público, encarcelada, enviada a un campo de trabajos forzados o ejecutada”. Hay un dato que habla con elocuencia de la política de castración y destrucción de la idea nacional: en 1935 todos los miembros de la cúpula del Partido Comunista Ucraniano estaban muertos. Ya en enero de 1934, solo cuatro de los doce miembros de su Politburó eran nativos de ese territorio.
Aquellos hechos fueron silenciados mediante una política de negación y censura, que hizo que durante décadas quedaran sepultados junto a los muertos. Además de falsificar los datos del censo y hacer desaparecer a los responsables del mismo, se prohibió a la prensa hablar sobre ellos. A los estudiantes y obreros enviados a las zonas rurales para contribuir a las cosechas se les advertía sin rodeos que no contasen nada de lo que habían visto. El Estado también logró callar a los corresponsales extranjeros, que debían tener cuidados si deseaban mantener el permiso que los autorizaba no solo a seguir residiendo en Moscú, sino a hacer llegar sus artículos. Sin la firma y el sello oficial del departamento de prensa, la oficina central de telegrafía no enviaba ningún reportaje al extranjero.
El gobierno soviético nunca reconoció la hambruna
Uno de los pocos periodistas que se atrevió a escribir sobre lo que estaba acaeciendo fue el galés Gareth Jones. En un viaje que hizo a la Unión Soviética a principios de 1932, antes de que se prohibieran los desplazamientos, recorrió las zonas rurales y fue testigo de la hambruna. Volvió en 1933 y cruzó solo y a pie más de veinte aldeas y granjas de Ucrania y documentó sus impresiones. A partir de lo que vio, escribió varios artículos que constituyen unas de las pocas descripciones hechas por un testigo ocular sobre lo que estaba sucediendo. Sus textos aparecieron en diarios como The Manchester Guardian y The New York Post. La cineasta polaca Agniezka Holland filmó este año un largometraje titulado Mr. Jones, en el cual narra la labor realizada entonces por el joven galés por contar la verdad.
Walter Duranty, Premio Pulitzer y corresponsal del New York Times en Moscú, se prestó para desmentir a su colega y publicó un trabajo en el cual expresaba: “Cualquier informe de hambruna en Rusia es hoy una exageración o propaganda maligna. No hay hambre o muertes por inanición”. Y aseguraba que “los rusos están hambrientos, pero no se mueren de hambre”. Era uno de los periodistas más influyentes de la época y, por tanto, más leído que Jones. Por eso su teoría fue la que se aceptó. Por servicios como ese, Stalin recompensó a Duranty, proporcionándole una vivienda enorme y un lujoso automóvil con chófer para que paseara a su amante rusa.
Durante buena parte del siglo XX, el Holodomor fue negado y encubierto. El gobierno soviético nunca lo reconoció, y a los ucranianos les prohibieron terminantemente hablar sobre lo ocurrido. Y ya se sabe que aquello que no se conoce en tiempo real y permanece silenciado, resulta difícil de creer. No fue hasta los años 70 cuando la diáspora ucraniana pudo contar con sus propios historiadores y publicaciones. El hecho de ser suficientemente nutrida y lo bastante rica permitió la creación del Instituto de Investigación Ucraniana de Harvard y el Instituto Canadiense de Estudios Ucranianos de la Universidad de Alberta. Una contribución importante fue la publicación del libro The Harvest of Sorrow (1986), en el cual Robert Conquest reveló lo que el régimen soviético, con el contubernio de la izquierda complaciente, se ocupó de ocultar.
La resonancia que tuvo la obra de Conquest motivó que apareciera una respuesta soviética: Fraud, Famine, and Fascism. The Ukranian Genocide Myth from Hitler to Harvard (1987). Su supuesto autor, el activista sindical canadiense Douglas Tottle, describe la hambruna como una farsa urdida por fascistas ucranianos y grupos antisoviéticos occidentales. La considera un mito y defiende que cualquier relato sobre el tema es, por definición, propaganda nazi. Los diplomáticos soviéticos se dedicaron a promocionar el libro de Tottle allí donde les fue posible.
En los años 90, los ucranianos pudieron por fin hablar libremente sobre aquella tragedia, que pasó a ser reconocida y recordada públicamente. Se crearon comisiones para investigarla, se han realizado homenajes y erigido monumentos a las víctimas. Ha sido el comienzo de un largo proceso de comprensión, debate y luto. En noviembre de 2006, el Parlamento de Ucrania adoptó un escrito en el que reconocieron este hecho histórico como un genocidio al pueblo ucraniano. A pesar de haber sido reconocido por varios países, las Naciones Unidas no han emitido ningún documento que reconozca o aluda a aquella tragedia.
Hambruna roja constituye un hito en la recuperación de la memoria de aquel horroroso genocidio. Applebaum ha escrito una obra lúcida, poderosa, exhaustiva y convincente, que a través de una narración minuciosa y sólidamente documentada demuestra que no se trató de una hambruna provocada por las plagas, los fenómenos meteorológicos o las malas cosechas, sino de “una campaña llevada a cabo para erradicar el atraso realmente causado por un régimen en estado de guerra contra su propia gente” (cito las palabras del comentario sobre el libro aparecida en The Economist). La historiadora consultó un abundante número de fuentes: testimonios y relatos orales de sobrevivientes, cartas, archivos nacionales y locales de Ucrania, accesibles tras la extinción de la Unión Soviética, así como otros de Rusia abiertos en los años 90 y posteriormente vueltos a cerrar. Libro escalofriante y definitivo, consolida el prestigio de su autora como una de las principales especialistas en los crímenes cometidos en la etapa soviética.
Pero esta no es una obra sobre unos hechos del pasado. Además de exponer la naturaleza criminal del totalitarismo estalinista, Applebaum pone énfasis en el temor duradero de Rusia ante una Ucrania independiente, aspecto que resulta crucial para comprender las patologías políticas de hoy. Sus conexiones llegan al presente y ayudan a entender lo que pasa en Ucrania desde 2014. La historia de aquella hambruna arroja luz sobre la estrategia de Vladimir Putin, quien en sus aspiraciones por recobrar control e influencia y restaurar un imperio ruso, está apelando a una política revanchista. Es pertinente apuntar que el Estado ruso postsoviético ha vuelto a negar el Holodomor y en 2015 publicó en su página de propaganda Sputnik News un artículo en inglés donde califica la hambruna como “uno de los mitos más famosos y una de las piezas más virulentas de la propaganda antisoviética del siglo XX”.
En su columna del diario El País, el escritor peruano-español Mario Vargas LLosa comentó Hambruna roja. De ese texto he extraído estas palabras: “Leer un libro como el que ha escrito Anne Applebaum no es un placer, sino un sacrificio. Eso sí, obligatorio, si uno quiere conocer a los extremos a que puede conducir el fanatismo ideológico, la ceguera y la imbecilidad que lo acompañan, y la irremediable violencia que es, a la corta o a la larga, su consecuencia”.
© cubaencuentro.com