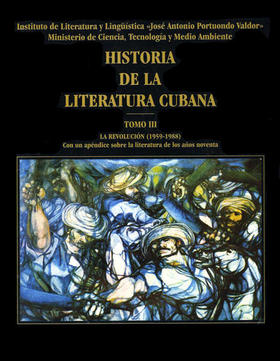Cuando el río no suena
Con la demorada publicación del tercer volumen, donde se analiza la etapa que va de 1959 a 1988, concluye el ambicioso proyecto de la Historia de la literatura cubana
Cuando el río suena, piedras trae. Así expresa un viejo y popular refrán, que significa que si un suceso se comenta es porque algo de cierto hay detrás (el equivalente en inglés es: There is always some truth in rumors.) Pero hay ocasiones en que sucede lo contrario, y si el río no suena también es porque algo ocurre. Apunto esto a propósito del sonoro silencio que hasta hoy se mantiene sobre la salida del tercer volumen de la Historia de la literatura cubana (Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo-Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2008).
Por supuesto, como en cualquier otro país en la Isla se editan decenas de libros acerca de los cuales no se escribe una línea, sin que ello resulte notorio. Pero en el caso del título al cual me refiero, no se trata de un libro más. Es el primer proyecto de su tipo que se ha acometido en Cuba en las últimas cuatro décadas, y de todos los que existen es, con diferencia, el más ambicioso (sólo este tercer tomo tiene 740 páginas). Constituye además una obra colectiva que requirió el trabajo de 24 colaboradores, entre los cuales figuran investigadores tan reconocidos y serios como Jorge Luis Arcos, Alberto Garrandés, Rogelio Rodríguez Coronel, Cira Romero y Enrique Saínz. Por si fuera poco, este tercer volumen es el que precisamente cubre la etapa de la revolución, esto es, los años que van de 1959 a 1988, con un apéndice sobre la literatura de la década de los noventa. ¿Cómo se justifica entonces que dos años después no se haya publicado ni un comentario, ni una reseña sobre el mismo?
Antes de exponer mis juicios y opiniones sobre el libro, creo pertinente precisar algunas circunstancias que si bien no justifican sus problemas e insuficiencias, al menos las explican en parte. Originalmente estaba previsto que este volumen abarcara hasta 1988, y con ese criterio fueron redactados los trabajos que conforman los siete bloques. Concluida esa labor, los originales fueron entregados a la Editorial Letras Cubanas, que iba a encargarse de publicar el libro. Pero causas relacionadas con “las harto conocidas dificultades por las que atravesó el país en la década de los noventa -particularmente en su primera mitad- imposibilitaron la pronta publicación del tomo”. No pienso que eso alcance a justificar del todo por qué vino a ver la luz dieciséis años después, pero lo cierto es que la demora resultó funesta para el libro. Éste se vio condenado así a salir casi dos décadas después de los trascendentales acontecimientos que se desarrollaron tras la caída del muro de Berlín. Y en el ámbito insular, un año después de la saludable sacudida que produjo la llamada “guerrita de los emails”. Ese contexto puso en evidencia que lo que realmente hacía falta no consistía en agregar apéndices y actualizar fechas, sino adoptar otros métodos de análisis y criterios valorativos más modernos y que no privilegien lo ideológico como valor fundamental.
El cuerpo principal del libro lo constituye el análisis de la etapa que va de 1959 a 1988 y está distribuido en siete grandes secciones, que ocupan 583 páginas. Cinco de ellas corresponden a los géneros literarios tradicionales (poesía, novela, cuento, teatro, ensayo y crítica), y cada una incorpora al final un trabajo sobre el desarrollo de esa manifestación en el exilio (por supuesto, ese término jamás se usa, por las implicaciones políticas que posee; en su lugar se emplean exterior o emigración). Los dos bloques restantes están centrados en “Otras manifestaciones características de la época” y “Las más recientes promociones de escritores”. En especial, los capítulos correspondientes a la lírica y la narrativa alcanzan, en mi opinión, un nivel satisfactorio. El hecho de que, al igual que los demás, estén hechos por varios especialistas reduce los riesgos que conlleva el redactar esos trabajos panorámicos en solitario. Vale recordar al respecto algo que dijo Alfonso Reyes: “Todo lo sabemos entre todos”.
En esos ensayos son analizados además un elevado número de autores. Esto, no obstante, es un criterio que cada vez se cuestiona más. En lugar de un registro enciclopédico de todos los autores y textos, hoy se apuesta más por un modelo de historia de la literatura menos plagado de nombres y concentrado más en aquellos que realmente merecen ser tomados en cuenta y que sirven como paradigmas de un determinado período. Ejemplos de ello son la Historia de la literatura hispanoamericana y la Historia de la literatura española, coordinadas respectivamente por Luis Íñigo Madrigal y José Carlos Mainer.
Inevitablemente más de un lector ha de tener discrepancias con los juicios críticos sobre determinados autores que aparecen en el volumen. Es algo que ocurre con todas las obras de este tipo, aunque eso no necesariamente significa falta de rigor. Hay criterios, sin embargo, que resulta muy difícil entender. Inexplicable es, por ejemplo, que el análisis de Celestino antes del alba y El mundo alucinante, dos de las obras fundamentales de Reinaldo Arenas, ocupe columna y media de una página, mientras que el de las tres novelas de Cintio Vitier ocupe casi tres páginas. Tampoco se justifica que José Soler Puig tenga un trabajo aparte y que no lo tengan Guillermo Cabrera Infante ni Virgilio Piñera como cuentista (algo que sí tiene como dramaturgo). Condenados de Condado, de Norberto Fuentes, merece 13 líneas, lo cual contrasta de modo notorio con las 43 dedicadas a Los bitongosy los guapos y No me falles, gallego, de Abel Prieto. Podría extender la lista de ejemplos, pero pienso que los citados son suficientes para deducir que la valoración ha estado permeada, en buena medida, por cuestiones extraliterarias. Algo incomprensible en la que se supone es una historia de la literatura, pero, en fin, así es.
La torpe y dogmática política cultural de los 70
En el trabajo con que se abre el libro, “Transformaciones en el proceso literario debidas al hecho revolucionario. La vida literaria en el lapso historiado”, firmado por Sergio Chaple, quien además es el director de este volumen, se dedica espacio a analizar las consecuencias de la nefasta política cultural que pasó a aplicarse en la Isla tras el Congreso Nacional de Educación y Cultural de 1971. “La torpe y dogmática instrumentalización de los acuerdos tomados en este Congreso”, expresa Chaple, “provocó la marginación de muchos intelectuales cubanos, el empobrecimiento editorial y el establecimiento del dogmatismo. Las graves deformaciones del espíritu animador que en torno a la cultura creó la Revolución provocaron heridas atentatorias no sólo contra el clima de unidad existente entre nuestros escritores y artistas, sino, en definitiva, contra la calidad estética de las obras en dicho lapso, estimadas más en su pretendida eficacia ideológica y política que por sus valores artísticos”.
Pero si no completamente, al menos parte de ese trabajo fue redactado poco antes de que el volumen objeto de esta reseña entrara en imprenta. Una prueba evidente es que Chaple cita en dos ocasiones un texto de Arturo Arango fechado en mayo de 2007. Por el contrario, en los ensayos dedicados al análisis de la actividad literaria apenas se dedica atención a los efectos que sobre ella tuvo el llamado Quinquenio Gris, encubridor eufemismo para denominar lo que realmente fue un decenio negro. Así, se apunta que Segundo libro de la ciudad (1971), de César López, circuló en edición cubana dieciocho años después, pero se elude explicar los motivos. Y el surgimiento de la novelística policial, a fines de la década de los setenta, no obedeció a la política oficial de incorporar y respaldar uno de los géneros didácticos por excelencia, sino a “las prioridades que, en el campo idiotemático, se han establecido a partir de 1959 con respecto al cambio de los códigos políticos y morales en el seno de la sociedad”.
Asimismo en los casos en que resulta obvio que los autores han revisado sus textos y tratado de incorporar comentarios críticos, éstos no pasan de ligeros cambios cosméticos. Por ejemplo, cuando es necesario mencionar Lenguaje de mudos, el poemario con el cual Delfín Prats ganó en 1968 el Premio David y que fue destruido antes de que llegase a las librerías, lisa y llanamente se dice: “Libro que por razones coyunturales derivadas de una política cultural deficiente y de la cual se ofrecen detalles en la primera parte de este libro, no circuló”. A La última mujer y el próximo combate, de Manuel Cofiño, se le señala “su visión maniquea y simplista de los hechos narrados”, y “su consecuente plasmación de los personajes concebidos de una sola pieza”. Pero en este caso (tampoco se hace en otros), no se polemiza y ni siquiera se menciona la crítica que en su momento aupó al autor, y cuya figura principal fue la misma persona cuyo nombre lleva hoy el Instituto de Literatura y Lingüística (“La última mujer y el próximo combate constituye una realización feliz de novela revolucionaria”, proclamó entonces José Antonio Portuondo. Por supuesto, la última frase debe entenderse como novela de temática revolucionaria.). Igualmente, quien acuda a esta obra de consulta, que se anuncia está realizada “con verdadero rigor científico”, en busca de información sobre las polémicas que suscitaron libros como Los pasos en la hierba o Condenados de Condado o piezas teatrales como La toma de La Habana por los ingleses o Calixto Comité, deberá hacer caso a Dante y abandonar toda esperanza, pues no ha de encontrarla. En fin, aunque en este sentido hay muchísima tela por donde cortar, no me extiendo más para no fatigar al lector de estas páginas.
Constituyen decisiones acertadas la inclusión de ensayos sobre el testimonio, la literatura para niños y jóvenes, la narrativa policial y la ciencia-ficción. Un disparate mayúsculo, por el contrario, me parecen las once páginas que se dedican a la “Significación y valores literarios de la oratoria revolucionaria y de los principales documentos de la Revolución”. Y sólo me pregunto por qué su autor, Sergio Chaple, no extendió ese sesudo análisis a las consignas, las pancartas de las concentraciones y los murales de los CDR.
Una muestra de sensatez es que por fin se empiece a considerar como parte de la literatura cubana la obra producida fuera de la Isla. Muy encomiable es, pues, el esfuerzo realizado por los autores de los textos acerca de la poesía, el cuento, la novela, la dramaturgia y el ensayo y la crítica. La suya ha sido una tarea particularmente difícil, dada la carencia de la debida información con que tuvieron que trabajar. Eso, conviene no olvidarlo, es consecuencia de la política que se aplicó durante cerca de tres décadas, y que se ocupó de borrar y negar todo lo que tuviese que ver con la Cuba del exilio, con un empeño y una dedicación dignos de mejores causas. Este cambio se traduce además en un análisis más justo e incluso respetuoso de los autores, a quienes antes se desvalorizaba literariamente por cuestiones ideológicas.
El hecho de que durante muchos años esta zona de nuestra literatura fuese negada por las instituciones oficiales y la escasez bibliográfica que eso conllevó, obligaron a los investigadores a recurrir a lo que en mi ya lejana etapa de estudiante de secundaria llamábamos un plan remedial. En un plazo de tiempo breve e insuficiente para reunir la información imprescindible, estos especialistas debieron ponerse al día sobre un conjunto de textos a los que antes tenían vetado el acceso. Eso explica, en primer lugar, que en sus trabajos falte un estudio de esa producción como un proceso orgánico y vivo, y no como una enumeración mecánica, correctamente ordenada, de nombres y obras. Es también la causa de que en muchas ocasiones se dedique espacio a autores de escasa relevancia y, por el contrario, apenas sea mencione a otros que, por el volumen y la cantidad de su obra, son de referencia obligatoria. Entre los numerosos casos, nada más me voy a referir a dos. Uno es el de Julio Miranda, a quien escasamente se le dedican trece líneas. El otro es el de Orlando González Esteva, de quien sólo se menciona el nombre y el título de uno de sus libros, Elogio del garabato. Esos y otros errores se hubieran podido evitar de haberse solicitado esos trabajos a especialistas del exterior que han investigado el tema, pero es obvio que la apertura tiene sus límites.
En la nota introductoria que abre este tercer tomo de la Historia de la literatura cubana, se expresa: “Sabemos que es ésta una obra que -como todas las de su tipo- está sujeta a la polemicidad (sic) de determinados juicios y, seguramente, otros especialistas se encargarán de señalar. Toque a las generaciones venideras perfeccionarla”. Pues eso, sólo nos queda esperar a que las generaciones venideras se encarguen de escribir la Historia de la literatura cubana que ésta pudo y no quiso, o quiso y no alcanzó a ser.
© cubaencuentro.com