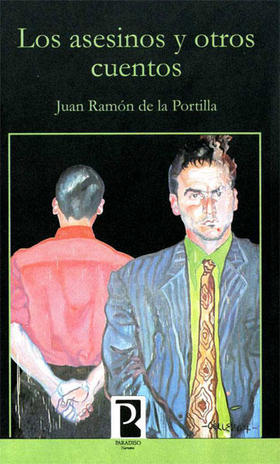Dos cuentistas dos
En sus últimos libros, el villareño Daneris Fernández y el pinareño Juan Ramón de la Portilla ilustran algunos de los caminos estéticos y temáticos de la narrativa que se escribe en la Isla
En mis últimos viajes a Cuba he tratado de conseguir algunos títulos publicados en las editoriales territoriales, que desde hace ya una década funcionan en las provincias. Tengo curiosidad por saber cómo y sobre qué temas escriben los autores que allí residen. Son libros que tienen una mala distribución en el resto del país, aparte de que en la mayor parte de los casos uno no cuenta con información por la cual guiarse, a la hora de seleccionar. Hay entonces que guiarse por el instinto, hojear un poco el libro, leer algunos fragmentos, aunque ya se sabe que es un método poco fiable.
Fue así como llegué a Katiuska Molotov o el arsenal ruso (Ediciones Matanzas, Colección Puentes, Matanzas, 2009, 88 páginas), un volumen de cuentos que firma Daneris Fernández (Villa Clara, 1970). Su autor es licenciado en Historia y Ciencias Sociales y se desempeña como historiador del Teatro Sauto. En cambio, como creador de ficciones prefiere moverse en el presente inmediato. Eso al menos es lo que parecen poner de manifiesto esas siete narraciones, que se ambientan en la Cuba actual. No debe esperarse, sin embargo, el repertorio habitual presente en otras obras, y que ha hecho que la narrativa sobre el llamado Período Especial se repita más que el ajo. Fernández incluso se burla de ello, cuando en el cuento que da título al libro apunta: “En ese preciso momento, como en cualquier comedia de Período Especial que se respete, se fue la corriente”.
El ámbito doméstico es el espacio en donde tienen lugar casi todos los cuentos. Estos se ambientan además en pueblos de provincia, aunque el autor nunca los identifica, ni proporciona detalles que sirvan para reconocerlos. En ese marco construye unas historias en las que, de acuerdo al breve texto de la contraportada, “la violencia, lo escatológico, el ostracismo, la resignación de los preteridos o la nulidad vital dejan de ser los llamativos accesorios de una erosionada poética de la otredad, para proyectarse hacia esa definitiva dimensión en la que el sujeto ya no es mito transitorio o fetiche, sino el ser aterido y, a la vez, extrañamente puro, inamovible, universal” (quien redactó esa oración tan larga se debe haber quedado sin resuello).
Al final de “En línea con todo el mundo”, la protagonista está furiosa consigo misma y querría poder hablar con su hermano, para comentarle que “jamás entendería a las mujeres y mucho menos a ella”. Ha ido a casa de un hombre que desde hace tres meses la llama por teléfono y le dice cochinadas, mientras se masturba. Pero una vez allí, su talante de mujer vengadora empezó a flaquear. Y cuando llegó la esposa del tipo, accedió a hacerse pasar por su sobrina.
Una personalidad contradictoria es también la del personaje desaliñado y sucio de “El ladrón de orquídeas”. La mujer del narrador comenta sobre él que es digno de un docudrama: toma y no es borracho; es un delincuente y no lo citan al Sector; vende todo tipo de ropa y anda mal vestido; sabe de mecánica y ni siquiera posee una bicicleta; fuma y jamás compra cigarros; es feo, pero a juzgar por las mujeres que a cualquier hora entran a su cuarto, es un conquistador.
El libro incluye un par de cuentos que personalmente me han parecido muy interesantes, por su tratamiento de la figura del policía. Nada que ver con aquellos personajes heroicos, abnegados e intachables, dedicados a defender la revolución de las infiltraciones de agentes enemigos. Fue esa la imagen acuñada por obras policiales de los 70 y los 80 como Los hombres color del silencio, La justicia por su mano, Hallar la hipotenusa, No es tiempo de ceremonias. “Calabozo”, uno de los cuentos de Fernández a los cuales me refiero, me hizo recordar Historia triste de un policía, del ruso Víctor Astafiev. Es una novela en la que un policía decide replantearse su vida, amargado por el trato con la hez de la sociedad e incapaz de comprender las razones de la conducta ajena.
Muy poco hay de heroico en el trabajo del anónimo protagonista de esa narración. Su responsabilidad de mantener el orden en aquel pueblucho olvidado de Dios consiste en tareas más prosaicas: perseguir los bancos clandestinos de películas y videojuegos, requisar los lotes de bombitas caseras, castigar a los bicicleteros que se cuelgan de las guaguas, confiscarles los tirapiedras a los chiquillos, velar que el vecino de al lado no use un “ladrón de agua” para regar sus sembrados, porque deja a tres cuadras y media con un chorrito inservible. Nada, sin embargo, le hacía suponer que un hombre tan amante de la limpieza y el orden se iba a enfrentar a una cosa semejante.
El carterista encerrado por él en el calabozo “había embarrado el candado, la reja, él mismo estaba lleno de porquería de la cabeza a los pies”. En realidad, el policía “vio poco, pero suficiente para entenderlo todo. Después de comprobar que su propia porquería no le alcanzaba, se las arregló para coger a través de los barrotes la escoba que él dejó recostada a la pared después de la última limpieza. Con ella rompió el tubo de luz fría y el palo le sirvió para sacar la porquería de la letrina”. Ahora aquella cagazón tenía él que limpiarla, antes de que llegaran los jodedores del municipio.
Nada ejemplar es el teniente de “Domingo Rojo”. Su experiencia lo ha llevado al convencimiento de que “el arte del buen policía consistía en despertar el chivato que todo delincuente lleva dentro, sin revolverles demasiado la conciencia”. Por eso y a pesar de que los detesta, en su haber tenía más chivatos que mujeres. Sus métodos para reclutarlos no son muy ortodoxos, como tampoco lo son otros empleados por él. Pero en los seis años que llevaba en el pueblo, nadie se había quejado, al menos no oficialmente. “¿Quién pasaría el trabajo de viajar treinta y siete kilómetros para denunciarlo ante sus superiores, y sobre todo quién, después de hacerlo, regresaría al pueblo donde no había más autoridad que la suya?”. La única manifestación de la resistencia de la gente era la hostilidad solapada, cómplice, que muchas veces él había advertido.
Dentro del heterogéneo panorama de la cuentística cubana actual, Daneris Fernández se ubica en el grupo de los autores que retoman el viejo hábito de contar simplemente una historia. Las escogidas por él son interesantes y Fernández consigue plasmarlas literariamente con solvencia. En esos textos su autor se mantiene en la estética realista. Sin embargo, no permanece anclado en la fidelidad a los hechos, sino que se aventura a territorios más imaginativos y arriesgados. La lectura de Katiuska Molotov o el arsenal ruso deja así una favorable impresión y hace aguardar atentamente las próximas obras de Fernández.
A diferencia del autor de Katiuska Molotov o el arsenal ruso, quien se nutrió de la realidad y de su entorno personal, Juan Ramón de la Portilla (Pinar del Río, 1970) construyó su último libro a partir de referencias tomadas del mundo de la literatura. Lo anuncia ya desde el propio título, Los asesinos y otros cuentos (Ediciones Cauce, Pinar del Río, 2010, 116 páginas), que remite al conocido texto narrativo homónimo de Ernest Hemingway. Luego lo viene a confirmar la cita de Raymond Carver que aparece en las primeras páginas: “Probablemente es típico de los escritores admirar a otros escritores que son opuestos a ellos en intenciones y efecto…”.
En “Los asesinos”, con el cual se abre la colección, Hemingway pasa a ser personaje de ficción de una trama relacionada con un accidente aéreo, que se sospecha fue provocado intencionalmente como venganza. En este caso, de la Portilla transforma a otro autor en material de ficción. En “La niña de Guatemala”, un amigo le confiesa al narrador que está enamorado de una muchacha y le pide que la tome como modelo para crear un personaje. La joven está por viajar fuera del país y no tiene previsto volver hasta dentro de un año, de modo que no hay posibilidad de que la conozca. Aun así, el narrador decide aceptar el reto, y de ello surgió “una historia mínima, embrionaria casi, la crónica de un instante esencial, dádiva para el regreso o el consuelo”.
Un libro construido de y hacia la literatura
En “La máscara de Rodrigo”, un dramaturgo ha estrenado una obra en torno a la trágica muerte de la poetisa uruguaya Delmira Agustini y de su marido. Esos hechos, sin embargo, están recreados desde una libérrima perspectiva, según la cual la pareja fue asesinada por unos forajidos que tenían la encomienda de robar el manuscrito del último libro de la escritora. En una de las funciones, el dramaturgo conoce a un cubano que vive en Estados Unidos desde hace cuarenta años y que ha regresado a la Isla por primera vez. “A la uruguaya hay que acercarse con cuidado, nunca de la forma temeraria en que tú lo has hecho”, le comenta el hombre. Y durante varias horas se dedica a rememorar unos recuerdos que su interlocutor escucha con sumo interés. Esas revelaciones, apunta el autor de la pieza teatral, lo hicieron volver sobre el texto “con una decisión digna de asombro, dada mi habitual pereza. He pasado jornadas enteras ante un parlamento escrito mucho tiempo atrás, horizonte que se otea sin esperanzas”.
“Cero a la izquierda” está narrado en primera persona por un hombre que, desde niño, es usuario de una biblioteca pública. En su juventud quiso ser escritor, pero ya está convencido de que no tiene talento para serlo. Cuando era estudiante tuvo un amigo que escribía unos poemas malísimos, que rayaban en lo ingenuo. Pero entonces para él encarnaba el modelo más cercano de ese oficio maldito “que conduce a veces a la esterilidad o al lazo corredizo y no siempre a la gloria, como pensábamos”. Hoy sigue yendo a la biblioteca. Toma un libro y se dedica a llenar con su caligrafía irregular los espacios en blanco. Como él expresa, al hacerlo escribe y sufre “con el dolor doble de fabricar un palimpsesto falaz; escribo sobre un libro de Borges y nada hay más lastimoso que asumir la comparación. Yo escribo, lleno, mancillo, arruino”.
Nunca he leído el cuento de William Saroyan al cual de la Portilla se refiere en “Vivir en Hollywood”. Pienso, sin embargo, que eso no resulta un inconveniente para disfrutar el delicioso y logrado ejercicio literario que allí realiza. Eso viene dado a través de la conversación entre el narrador y un amigo suyo que vive en Hollywood. En algún momento de la charla, este último menciona la playa de Malibú y eso lleva al otro a hablarle de un cuento de Saroyan titulado “En la bahía de Malibú”. Intenta resumírselo a su amigo, quien no lo conoce, y a partir de ahí ese texto se va incorporando inteligente e imaginativamente al otro plano narrativo.
Los asesinos y otros cuentos es, como se dice en la contraportada, un libro construido de y hacia la literatura. Los textos que lo integran “son exploraciones en el mismo oficio de escribir: historias traídas de otras historias, reinventadas desde los contornos de aquellas o también, fabulaciones sobre fabuladores: el escritor convertido en material de ficción, reinventado por el otro. Por eso, al goce de recorrer las narraciones se unirá el recuerdo de otras lecturas”. Esto último es cierto: quienes conozcan los referentes a partir de los cuales fueron escritas, disfrutarán su lectura por partida doble.
Pero pienso que el libro de Juan Ramón de la Portilla ha de complacer igualmente a otros lectores. Eso es posible porque en el tratamiento de esas temáticas no hay petulancia, ni sobrecarga de referencias intelectuales. Algo que habría dado pesadez a esos cuentos y habría ahuyentado a los lectores menos avezados. El autor se preocupó, ante todo, de crear narraciones atractivas y contadas con amenidad. Lo hace además con una fluidez que es resultado de una trabajada manera de narrar. Asimismo como vehículo expresivo, emplea una prosa clara, precisa, que denota, no obstante, un arduo proceso de elaboración.
Ya apunté al inicio que el método de la intuición no es muy seguro ni recomendable. Afortunadamente, en el caso de los libros de Daneris Fernández y Juan Ramón de la Portilla se ha visto gratificado, al menos para quien firma estas líneas, con un saludable hallazgo.
© cubaencuentro.com