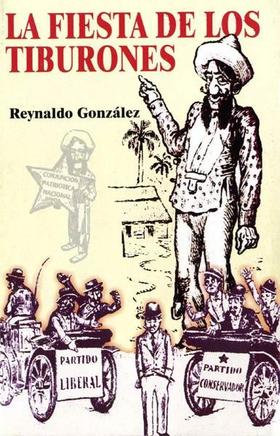Las fuentes vivas de la historia
La publicación de Conversación en Las Terrazas y la reedición de La fiesta de los tiburones ponen al alcance de los lectores las dos incursiones de Reynaldo González en el relato testimonial
La Fiesta es una verdadera fiesta. Qué placer abrirlo en cualquier parte y encontrar tanta vida, tanta savia. Hay el horror y la ignominia, claro, pero por encima de eso está la fuerza y la belleza de Cuba, su indestructible vitalidad. Entra de lleno en la realidad, en la poesía popular, en el humor, en la rebeldía contra la alienación.
Julio Cortázar
La fiesta de los tiburones vio la luz por primera vez en 1978, ocho años después de que su autor, Reynaldo González (Ciego de Ávila, 1940), lo terminara (no viene ahora a cuento explicar las razones de la demora). En 1983 apareció en España, bajo el sello de Alfaguara. En 2001, Ciencias Sociales lo reeditó en un solo volumen, en lugar de en dos como se había publicado originalmente. En 2009 esa misma editorial puso en circulación la que viene a ser la tercera edición cubana del libro, que a lo largo de estas tres décadas y pico ha acumulado lectores y comentarios encomiásticos de personas como Julio Cortázar, Juan Marinello y Manuel Moreno Fraginals. Muchos incluso no dudan en considerarlo un clásico del género testimonial. González, por su parte, reconoce que es uno de sus libros que más quiere, por todas las gratificaciones que le ha dado.
Como cuenta el propio González en la Noticia al lector, la idea del libro la concibió y materializó durante los cinco meses en los que vivió y trabajó en el batey del central Stewart, después Venezuela y hoy desmantelado. Fue en 1970, cuando los recursos del país fueron puestos en función de la que, según se anunció, iba a ser la mayor zafra de nuestra historia. Allí González conoció a un grupo de viejos obreros que simpatizaron con su interés en “el tiempo de antes”. El trato personal y cotidiano hizo que se convirtieran en sus informantes, y que sus vivencias orales pasaran a ser la columna vertebral de un libro. Gracias al trabajo del escritor, aquellos obreros, en su mayoría pertenecientes a la industria azucarera, “pasaron de simples testimoniantes en una investigación de campo a conscientes reveladores del pasado”.
A través de los testimonios de los ocho informantes (siete hombres y una mujer, cuyas edades oscilaban entonces entre 64 y 88 años) se repasa el primer cuarto del siglo pasado. Entre los hechos que ocupan espacio, están la Guerrita de Agosto de 1906, que dio lugar a la segunda intervención norteamericana; el Gobierno de José Miguel Gómez (1909-1913); el alzamiento del Partido Independiente de Color (1912), que fue sofocado por el Ejército; el alzamiento de los liberales en la llamada Guerra de la Chambelona (1917); la llegada de braceros haitianos y jamaicanos; la agitación obrera que se extendió por todo el país a partir de 1919; el arribo a la presidencia, en 1925, de Gerardo Machado. La fiesta de los tiburones tiene la particularidad de que esas páginas de nuestra historia aparecen vistas desde la óptica de un grupo de trabajadores jubilados de la industria azucarera, gente anónima que había carecido de voz, así como desde la perspectiva de una región rural del interior del país.
Naturalmente, la imagen que proporcionan esos testimonios no es la que se puede encontrar en los manuales de historia. Su acercamiento a aquellos hechos es a través de fuentes vivas, de personas que los narran a partir de sus vivencias. Asimismo tampoco hay que olvidar, pues no podía ser de otro modo, el carácter subjetivo de lo que se cuenta, aunque ese aspecto de equilibra y matiza gracias a la inteligente estructura del libro. En tal sentido, la lectura que este propicia nada tiene que ver con la de quien accede a una obra de referencia y consulta, sino con la de quien se sumerge en sus páginas para disfrutar una buena novela. Asimismo La fiesta de los tiburones ofrece la posibilidad, señalada por el autor de Rayuela, de que se puede abrir y empezar a leer por cualquier parte.
Una de las claves del encanto y la amenidad de La fiesta de los tiburones reside en la frescura del lenguaje de los testimoniantes. Admirador sincero y apasionado de las manifestaciones de lo popular —ahí están Llorar es un placer y Caignet: el más humano de los autores, sus dos excelentes aportaciones ensayísticas, en las que indaga en el interés del público por el entretenimiento y en su comercialización—, González se reconoce un enamorado de las variantes idiomáticas. Ha comentado que tan pronto realizó las primeras entrevistas, supo que allí había un filón metafórico, de costumbres muy vívidas, que él debía aprovechar. El lenguaje oral de esa época está reflejado así con cuidado y respeto, de modo que se conserva la manera en que cada persona se expresa.
Malicia literaria y ardides propios del narrador
Cuando se publicó la edición española, el libro fue presentado como “una fiesta del lenguaje popular”, lo cual es un elogio acertado y justo. Sus páginas están repletas de la fuerza expresiva, el gracejo y la vitalidad de un habla coloquial que, desafortunadamente, entre nosotros se ha ido perdiendo: “Yo tengo de negro pero no me ciega la pasión. En la Guerrita del Doce hubo de todo, como en botica. ¿Que fue una matanza de negros? Verdad. Pero si le echamos la culpa entera a José Miguel (Gómez), no estamos jugando limpio. A esto hay que darle muchas vueltas para no equivocarse. Los viejos del batey le dirán que no me haga caso, que soy desteñido porque agité contra los negros en Ciego (de Ávila), que los jabaos no tienen bandera. Eso me importa un pito. A la edad que yo tengo, jubilado, sin perrito que me ladre, me tiene sin cuidado lo que piensen de mí en este batey. A usted le gusta oír historias, y si reúne paciencia, le cuento la mía. Usted me cree o no. Le sueno mi campana, busca a otro que le cuente la suya, lo junta todo y mire a ver si saca algo en claro. ¿Estamos?”.
A pesar de que toma como materia prima unos testimonios ajenos, González se reserva, como autor, una participación que, aunque no es tan evidente como en sus otros libros, resulta igualmente esencial. De haberse limitado a reproducir las palabras de los entrevistados, La fiesta de los tiburones no pasaría de ser una simple recopilación de testimonios orales, una obra que deudora de la grabadora y muy poco del talento del autor. En la selección de los informantes, en la habilidad para captar su manera de hablar y conservar sus giros, se hace evidente la mano del escritor. Asimismo lo está en la malicia literaria y en los ardides propios del narrador, recursos presentes a lo largo del libro, y que contribuyen a que, como antes apunté, se lea como una novela.
Por otro lado, La fiesta de los tiburones se sustenta en un magnífico trabajo de ensamblaje. Es de destacar que, a diferencia de muchas otras obras que se basan en el testimonio de una sola persona, la de González es un relato coral que da voz a la comunidad más que al individuo. Ese carácter coral se extiende también a la estructura del libro. A los textos surgidos de las entrevistas, González ha incorporado otros materiales que aportan rigor histórico y sociológico. Intercalados entre los monólogos, aparecen versos populares, documentos oficiales, anuncios, así como noticias y artículos publicados en El Pueblo. Esto último da acceso a las versiones que ese diario de Ciego de Ávila dio sobre los hechos que se narran. González adicionó además una cronología (1900-1933) y una bibliografía, para “contribuir a una mejor comprobación o ampliación de los temas tratados y de las diversas interpretaciones que se ofrecen”. El libro cuenta además con 43 páginas de notas, sobre las que solo es de lamentar que, una vez más, se incluyan al final y no al pie. El resultado es que el lector dispone así de una información mucho más contrapunteada y compleja. De ese modo, La fiesta de los tiburones suma otra capa de lectura y confirma su calidad de palimpsesto.
Tras concluir la escritura de La fiesta de los tiburones, González se trasladó en enero de 1971 a la Sierra del Rosario, en Pinar del Río. Tres años antes, había comenzado a desarrollarse allí un proyecto de reforestación mediante un sistema de terrazas. Gracias al mismo, se logró preservar un importante ecosistema maderero. Su trabajo en aquella región iba a consistir, según ha recordado él, en poner en español potable un manual de terraceo de montañas que había llegado en una deficiente traducción del italiano. Asimismo cuenta que entendió la estancia en aquel sitio como “una tregua en avatares injustos, período que afronté con la decisión de permanecer y afianzarme contra viento y marea”.
En ese momento, la Sierra del Rosario era además escenario de impetuosas transformaciones. Además del terraceo de aquel lomerío, estaban por mudarse los primeros vecinos de un pueblo aún en construcción. Eso permitió que quienes hasta entonces se ganaban la vida como carboneros, se fueron convirtiendo paulatinamente en obreros agrícolas, carpinteros, electricistas y constructores de sus propias viviendas. González entrevistó a diecinueve de aquellas personas. Originalmente los testimonios estaban destinados a formar parte de un pequeño museo del pueblo.
Cuenta que como venía de redactar La fiesta de los tiburones, empleó “la misma técnica de captación y reubicación de testimonios, a la manera de un extenso diálogo, para un resultado que se acerca a la sociología y toma préstamos del montaje cinematográfico”. Mucho tiempo después, González retomó ese material y armó el libro Conversación en Las Terrazas (Ediciones Boloña, La Habana, 2010, 116 páginas). Llega así a los lectores treinta años después de haber sido grabado, sin otra pretensión, según su autor, que la de “contribuir a la memoria de realidades no recogidas por la Historia (con mayúscula)”.
Mayor presencia de las mujeres
Conversación en Las Terrazas es, pues, una obra mucho más modesta que La fiesta de los tiburones. La intervención del escritor consistió básicamente en transcribir y corregir los testimonios, cuidando que conservasen su carácter oral. En el plano textual, su intervención se ha reducido a las referencias insertadas en el margen de las páginas, y cuyo objetivo es orientar la lectura hacia aspectos específicos (alusión al plan, tenencia de la tierra, organización social y política, ciclo de vida y costumbres, explotación de los bosques, etc.). Incorporó también unas pocas notas (no pasan de nueve), que precisan datos o suministran alguna información adicional a lo que dicen los informantes.
“Si usted se pone a buscar, mirando para atrás, se encuentra con que las tierras de estas lomas han tenido muchos dueños”. Estas palabras de uno de los informantes adelantan lo que va a ocupar buena parte de las páginas de ese relato coral: el volver la vista al pasado. Las referencias más lejanas se remontan a los colonos franceses que arribaron a la zona, tras la revolución de Haití. Fueron, según se cuenta, sus primeros pobladores, y son los antepasados de Alberto Naite: “La familia de nosotros bajaba de uno de aquellos franceses ricos, pero nosotros terminamos en cubanos pobres. Yo le preguntaba a mi papá: ‘Bueno, si tu abuelo era francés, ¿por qué nosotros no somos de esa raza?’. Y lo que pasa en esos asuntos de sangres distintas es que la gente se va ligando y después ya no queda mucho del tronco. El francés tuvo hijos con una haitiana que trajo de esclava y cuando pasaba eso, él tenía en otra consideración a la mujer y a los hijos que le diera, y hasta la libertaba. Al poco tiempo los hijos de los hijos ya no eran ni franceses, ni haitianos, ni esclavos. Venían a ser los Naite de aquí, serranos como nosotros. Y esos Naite siguieron mezclándose”.
A diferencia de La fiesta de los tiburones, cuyos testimoniantes revelan aspectos de su vida que prefieren mantener anónimos y aparecen por eso bajo nombres ficticios, los de Conversación en Las Terrazas están identificados e incluso hay fotos de casi todos. Otro detalle a resaltar es la mayor presencia que tienen las mujeres. Algo que responde a las realidades tan distintas que ambos libros reflejan. En aquel ámbito rural, la contribución femenina adquiría mayor importancia, pues no se limitaba a las labores domésticas. Ernestina Laborí cuenta que cuando soltera, ayudaba en la siembra y recogía de catorce a quince arrobas de café. Incluso asumía otras tareas: “Yo he sido carbonera. Sé cortar leña y parar un horno, sacar el carbón y llenar los sacos. Sé refrescar un horno. ¡Cuántas veces Miguel, mi marido, le daba candela y se iba lejísimo, a trabajar en otra cosa, y yo quedaba vigilando aquello, cogiéndole las bocas! Yo solita”.
Como es natural, en las entrevistas la rememoración del pasado alterna con las referencias a la incorporación al plan y al nuevo pueblo entonces en construcción. Eso, no obstante, significaba un cambio de vida al cual algunos se resistieron. Esa actitud Juan Martínez Martín la explica así: “A los campesinos hay que entenderlos bien, porque ellos son buenos aunque no sepan decir sus pensamientos. Como en otros tiempos los engañaron tanto y les dijeron que iban a tener esto y lo otro, para que después no tuvieran nada, siempre han sido desconfiados. Por eso muchos han demorado para rendirse a la evidencia de las mejoras del Plan. Pero a medida que lo bueno viene, todos van a querer vivir en el pueblo”.
Aparte de sus valores, que justifican sobradamente la publicación, La fiesta de los tiburones y Conversación en Las Terrazas resultan obras muy oportunas. El testimonio, que según González es una modalidad y no un género, pasa desde hace años por un notorio y prolongado declive. La escasa variedad de temas, la vulgarización, la falta de propósitos artísticos y sensibilidad literaria, dieron lugar a numerosos libros cuyo interés no supera lo sociológico o lo antropológico. Muchos pensaron erróneamente que todo se reducía a grabar, transcribir y trasladar al papel; que la creación no era necesaria y quedaba para la narrativa o la poesía. El resultado ha sido una cantidad de títulos que dieron categoría de escritores a quienes no pasaban de ser periodistas de segunda, y de los cuales hoy nadie se acuerda.
En esto han tenido mucho que ver las editoriales, pero también los concursos. Para referirme a lo que toca a estos últimos, voy a ilustrar con un par de ejemplos. En el año 2001, el Premio UNEAC de testimonio lo obtuvo Ricardo Riverón Rojas con Pasando sobre mis huellas: crónicas para reimaginar medio siglo. Está conformado por veintidós textos que su autor llama crónicas, en los cuales, mediante un estilo desenfadado con no pocas incursiones en lo poético y lo humorístico, trata “una ‘épica inusual’: la ‘batalla’ por imponer, desde las fértiles márgenes de la provincia, el montaje de una infraestructura que favorezca el cultivo y promoción de la obra literaria” (reproduzco palabras de la contraportada). El propio Riverón Rojas especifica, al inicio del libro, que algunas de esas crónicas aparecieron en revistas de la Isla como Umbral, La Gaceta de Cuba, Huella, así como en Camajuaní, de Miami. No niego el valor de esos textos. Pero, ¿se trata realmente de un libro de testimonio?
En 2008, ese mismo galardón lo recibió Larry Morales por Memoria para un reencuentro. Conversación con Santiago Álvarez. Al igual que en el libro anterior, se trata de una compilación, en este caso de entrevistas al famoso documentalista. En unas, su autor mantiene el formato tradicional de preguntas y respuestas. Otras el material aparece plasmado a manera de monólogos. Constituye un buen trabajo de periodismo, pero no es un testimonio. Más allá de la edición que conlleva una entrevista, no hay una aportación creativa del autor, y el libro tampoco posee una estructura que le dé a ese material otra dimensión. Con esto no estoy tratando de cuestionar el que esos dos libros se publicasen. Lo que no me parece serio es el hecho de que se presenten bajo una etiqueta que no les corresponde.
Esa falta de exigencia —mal endémico en unos concursos que además nunca se declaran desiertos— respecto a qué requisitos necesita cumplir el testimonio, ha traído como consecuencia que uno tiene la impresión de que todo vale. Y no es cierto, mucho menos en literatura. Poco favor se le hace con ello a un género o una modalidad, para complacer a Reynaldo González, que años atrás dio a nuestra literatura algunos títulos señeros.
© cubaencuentro.com