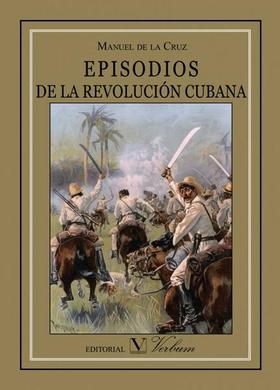Episodios, Literatura, Literatura cubana
Una fervorosa ofrenda
Manuel de la Cruz concibió Episodios de la revolución cubana como un tributo a la epopeya del 68. A través de esos dieciséis textos, traza un mural de aquella gesta libertadora, cuyos elementos distintivos fueron el honor y la valentía
Desde que apareció en 1890, Episodios de la revolución cubana, de Manuel de la Cruz (La Habana, 1861-Nueva York, 1896), ha conocido varias reediciones. En 1911 salió la primera, corregida y aumentada, con prólogo de Manuel Márquez Sterling y notas biográficas de Domingo Figarola-Caneda. Se incluyó después en uno de los siete tomos de las Obras Completas de su autor, que vieron la luz en Madrid, entre 1924 y 1926. En 1968, como parte de las actividades en homenaje al centenario del inicio de nuestra primera guerra independentista, el Instituto del Libro hizo dos tiradas: una con ilustraciones del pintor español radicado en Cuba José Luis Posada, y la segunda, bajo el sello de las Ediciones Huracán. La Editorial Gente Nueva preparó en 1977 una versión para jóvenes. En 1999, apareció en Miami, bajo el sello de la Editorial Cubana. Y la más reciente reedición de la famosa obra es, si no estoy errado, la publicada por Verbum (Madrid, 2016, 125 páginas).
El libro de Manuel de la Cruz pertenece a la literatura de carácter testimonial que proliferó a lo largo de las tres décadas de las guerras por la independencia. Hablo de un conjunto de obras que está conformado por diarios de campaña, crónicas, memorias, relatos de hazañas bélicas, correspondencia de protagonistas y testigos. En su mayor parte, fueron redactados por los propios participantes en las acciones y que, salvo pocas excepciones, no eran escritores con oficio y experiencia literarias. Su principal propósito era, como ha comentado Diana Iznaga, comunicar el sentido de la lucha, ganar adeptos, rebatir ataques difamatorios del enemigo, en una palabra, utilizar esos textos como un arma más en el frente fundamental donde se libraba la batalla ideológica. Incluso en el caso de los diarios de campaña, cuya finalidad inmediata no era la publicación, sus autores pretendían “dejar constancia de hechos que, más tarde, le servirían para analizar, criticar o simplemente relatar, acciones, incidentes o actuaciones de personajes, a veces controvertidos”.
Dos de las obras más significativas de esa literatura de corte testimonial son A pie y descalzo (1890), de Ramón Roa, y Desde Yara hasta el Zanjón (1893), de Enrique Collazo. Episodios de la revolución cubana comparte con ambas la intención de documentar la memoria de la guerra. Pero se diferencia de ellas en el modo como esta ha sido plasmada. Ante todo, hay que recordar que Manuel de la Cruz no participó directamente en las acciones armadas. No partió, pues, de vivencias autobiográficas o de hechos sobre los cuales pudiese hablar de primera mano, como sí lo hicieron Roa y Collazo. Como él precisa en el prólogo, redactó su libro “sobre auténticos datos de actores y abonadísimos testigos, utilizando, además, las noticias depuradas de la tradición oral, cuyos bardos van desapareciendo en la cima del olvido con los recuerdos de la época”.
El otro aspecto que desmarca su libro de los de Roa y Collazo es precisamente el que le da su singularidad y lo destaca dentro de la literatura testimonial de la época. Episodios de la revolución cubana, como ha hecho notar Duanel Díaz, es la obra de un “escritor”, mientras que las otras lo son de “escribientes”. Ese importante detalle lo resaltó José Martí en una fervorosa y apasionada carta que le escribió a Manuel de la Cruz. Allí, entre otras cosas, le hace saber “con qué orgullo he visto, como si fuese mía, esta obra de usted” y reconoce en él a “un artista de letras, que lucha hasta expresar la idea con su palabra propia”. Asimismo, comenta que “hay páginas que parecen planchas de aguafuerte, porque para usted es cera la palabra, y la pluma buril. Huele su prosa donde ha de haber olor, y donde debe suena”.
Narradores omniscientes y en primera persona
En el texto que redactó para la mencionada edición de 1911, Márquez Sterling recrea cómo debieron ser aquellas sesiones en las que Manuel de la Cruz fue reuniendo el material para su libro. Vivía en el barrio habanero de Jesús del Monte, en una casita de madera, “un templo diminuto fabricado con tablas que antes sirvieron para envase”. Allí, fabula Márquez Sterling, “citábanse unos cuantos devotos del genio rebelde y cultivaban, entre sí, la gallarda planta del recuerdo. Por el reducido tablero, entre columnas de libros y papeles, herramientas indispensables del obrero que tenía allí su taller, desfilaban las sombras de nuestros caudillos famosos; encontrábanse patriotas y realistas y al punto se acometían; vencedor y erecto en su potro de combate, destacábase manigua arriba, más elegante que ninguno, Agramonte; al pie de verde colina el campamento se incendiaba en un baño dulce de puesta de sol y entonaban los legionarios canciones de selvática melodía; la corneta sonora de Palo Seco, tocando a carga, suspendía a los graves espectadores de aquel sueño, y un segundo después de contempladas las proezas románticas de Julio Sanguily, preparábase la toma de Victoria de las Tunas, produciendo arrebatado entusiasmo al auditorio”.
Usualmente, cuando se habla de Manuel de la Cruz se destaca su labor como periodista, así como su contribución como crítico literario, parte de la cual recogió en Cromitos cubanos. Bocetos de escritores hispanoamericanos (1892). Se olvida, en cambio, que a los veintitantos años se dio a conocer se había dado a conocer como narrador. Entonces dio a la imprenta un cuento, La hija del montero (1885), y dos novelas, El capitán Córdova (1886) y Juan Media Risa (1887). Lejos de ser accesorio, ese dato resulta cardinal para explicar la estrategia literaria que empleó para procesar el material que reunió para escribir Episodios de la revolución cubana. Aunque no renuncia a ser un cronista cabal, también se acoge a las licencias del contador o fabulador de historias. Y por eso adopta una estructura narrativa en esos textos, que se pueden definir como cuentos desprovistos de ficción.
Ya desde el episodio que abre el libro se advierte la presencia de un narrador, que no será siempre el mismo. Aquí se trata de la “Narración de un expedicionario”, como anticipa el título, quien empieza recordando: “Estábamos en la península del Ramón, enarcado brazo de tierra cuyo contorno exterior lamen las olas del puerto de Banes, mientras el interior es arrullado por las aguas de la inmensa y majestuosa bahía de Nipe. Es la playa, riscosa y cubierta de mangles que azota espumeante el brazo de mar del Norte, rodeado de su Estado Mayor y de un grupo de norteamericanos, hallábase el general Thomas Jordan, el veterano guerrero sudista, que acaso madrugó para venir a defender con su espada la causa cubana”.
Como digo, el punto de vista desde el cual se relatan los hechos no es siempre el mismo. El siguiente episodio, “El teniente Salazar”, también cuenta con un narrador en primera persona que se identifica al inicio (“Nos batíamos en retirada…”.), y que obviamente no es el del texto anterior. También es otro el de “El paso de Cataño”, que en este caso corresponde a un ayudante del general Máximo Gómez. En otros episodios, Manuel de la Cruz utiliza, por el contrario, el narrador omnisciente, la manera clásica y más sencilla de contar una historia.
En su carta, Martí elogia el valor patriótico de Episodios de la revolución cubana, su importancia para despertar la conciencia de los cubanos, su exaltación del heroísmo, la abnegación y el ánimo combativo de los mambises. Pero de igual modo le reconoce a Manuel de la Cruz sus méritos literarios de “magnífico trabajador”, y acerca del libro apunta “con qué cuidados lo fue rematando y bruñendo”. Asimismo, destaca “la viveza de la acción, la realidad de los escenarios, la armonía entre los sucesos y la lengua en que los pinta, la pasión por nuestros héroes, que se ve en el esmero con que los describe y la capacidad rara de meter los brazos hasta el hombro en el color”.
El acierto de Manuel de la Cruz es que partió de los testimonios que le contaron y los recreó mediante el empleo de recursos literarios propios de la prosa de ficción. No duda así en agregar una dosis de su fértil imaginación a los hechos históricos. Su relato es muy minucioso y está lleno de detalles que, evidentemente, él no conoció. Eso se pone de manifiesto, por ejemplo, en las descripciones de los personajes y los escenarios. A modo de ilustración, véase este fragmento: “Antonio Luaces era de buenas carnes, de mediana estatura; el cabello, muy fino y rizoso, rubio con tonos castaños, artístico marco de su frente convexa, ancha y luminosa; el bigote espeso, blondo bermejo, la nariz con ligera curvatura de pico de águila, los ojos de un gris azuloso, el rostro de esa blancura satinada de contornos de niño o seno de virgen, ovalado, de líneas tan puras y colores tan armoniosos y suaves, que un fotógrafo de París, a sus espaldas, copió el negativo de un retrato al óleo que expuso como modelo en sus escaparates, lo que fue la causa de un litigio, porque la modestia y seriedad de Luaces se sintieron lastimadas en aquella exhibición de su señera y varonil belleza”.
Fue su tribuna, su cátedra
La prosa alcanza en ciertos pasajes un regodeo sensual y el escritor demuestra una clara preferencia por la adjetivación suntuosa. Asimismo, al relatar los combates confirma esa viveza de la acción elogiada por Martí: “Mientras, los dragones, sin ser perseguidos, desaparecían en el término del llano, los jinetes cubanos, a medida que llegaban a la liza, echaban los brutos sobre los defensores, repartiendo tajos a diestro y siniestro, hendiendo cráneos, derribando, desparramando, haciendo prisioneros a los que no se dispersaban presto, con tanta rapidez y diligencia que los desorganizados infantes no atinaban con las inmediatas malezas que les brindaban amparo y parapeto (…) Aquello duró lo que dura un abrir y cerrar de ojos: los cubanos quedaron dueños del campo; cayó Basulto, el jefe de los exploradores, derribado por una bala y rematado de un bayonetazo; el sargento Nóbrega expiró atravesado por una bayoneta; Ladislao Varona, llamado el brujo, perforado el vientre; gravemente herido el comandante Elías, de la escolta de Maceo; herido también en una mano y en el pecho, el brigadier Reeve; y por doquier heridos de bala, de bayoneta, de machete, entre caballos en agonía o exánimes, formando marco, fondo y detalle del sangriento cuadro”.
Como pormenor curioso, es pertinente anotar que uno de los episodios del libro, el titulado “¡A caballo!”, sirvió de inspiración a Humberto Solás para filmar una de las secuencias del primer cuento de Lucía. Es aquella en que un grupo de mambises se están bañando en un río, cuando de pronto se escuchan disparos de fusil. Con asombrosa celeridad se colgaron los rifles, se ciñeron los machetes y desnudos, descalzos, sin espuelas, chorreando agua, saltaron sobre los mojados corceles. “Grande debió ser, escribe Manuel de Cruz, la sorpresa de los asaltantes al ver aquellos jinetes con el uniforme de Adán, terribles en su bélico impudor, que los cargaban a fondo con impetuoso denuedo”.
Manuel de la Cruz concibió Episodios de la revolución cubana, que anunció iba a ser el primero de una serie, como un tributo a la epopeya del 68. Estaba a convencido de que “ser idólatra en el fetichismo de nuestros mártires, eleva y depura la conciencia. Somos apasionados neófitos en la religión de nuestro pasado: este libro es nuestra fervorosa ofrenda”. A través de esos dieciséis textos, traza un mural de aquella gesta libertadora, cuyos elementos distintivos fueron el honor y la valentía. Para él, lo esencial es el heroísmo, que unas veces muestra individualizado (Máximo Gómez, Manuel Sanguily, Henry Reeve, Antonio Maceo, Fidel Céspedes) y otras, encarnado en héroes anónimos, que morían anegados en la proeza colectiva. Quiero copiar unas líneas para ilustrar algo que a continuación quiero resaltar: “Ochenta cadáveres de infantes españoles, que cayeron con heroica bizarría en el puesto de honor en que los abandonó su disparada vanguardia”. Y es que Manuel de la Cruz tiene la nobleza de reconocer también el valor de los soldados enemigos.
Escrito para despertar la entonces adormecida conciencia cubana, el libro, de acuerdo al patriota Juan Fraga, “ayudó a formar el corazón de la juventud que hoy combate heroicamente por la independencia de la patria”. Por su parte, Márquez Sterling, expresó que Episodios de la revolución cubana fue la obra de texto de Manuel de la Cruz, “su tribuna, su cátedra (…) Era su libro de vulgarización, y a un tiempo el zarpazo más terrible sobre la piel ensangrentada de la colonia, un gran combate en plena paz. Fue escrita con fervor, con alegría, con bravura”.
No alcanzó Manuel de la Cruz a escribir todo lo que planeaba, pues su existencia fue corta. Figarola-Caneda cuenta que, al fallecer, estaba redactando un libro titulado Agramonte. Según el escritor y bibliógrafo cubano, iba a ser su obra maestra, pero la muerte le impidió terminarla. Y comenta que “nadie como él estudió aquella colosal figura de hombre, de patriota y de guerrero, ni nadie más que él escudriñó afanoso hasta lo indecible, ni bebió en fuentes tan abundantes y ricas, acudiendo a los testigos más competentes y autorizados, ni reunió el preciosísimo tesoro de documentos públicos y privados, únicos muchos de ellos, y todos indispensables para escribir la vida de Ignacio Agramonte (…) ¡Qué no ideó y qué no llevó a cabo Manuel de la Cruz para recoger, como insaciable avaro, cuanto algo de verdad dijera a contar desde la cuna hasta la hoguera en que hubo de ser quemado Ignacio Agramonte!’.
© cubaencuentro.com