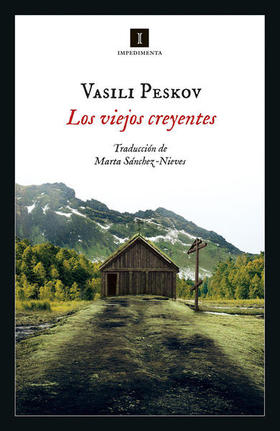Una lección de vida
Un libro narra la excepcional historia de una familia que vivió completamente apartada del mundo por más de cuarenta años. Unas personas que fueron capaces de renunciar a casi todo por preservar sus ideas religiosas
“En febrero me llamó Nikolái Ustínovich Zhuravliov, un etnógrafo especializado en la región de Krasnoiarsk, que regresaba a Siberia desde el sur. Me preguntó si mi periódico estaría interesado en una historia humana excepcional. Una hora después llegaba al centro de Moscú, a su hotel, para escuchar con atención al huésped siberiano.
“La esencia de la historia consistía en que en la Jakasia montañosa, en la lejana y poco accesible región de Saián Occidental, se había descubierto a una gente que llevaba completamente apartada del mundo más de cuarenta años. Una familia no muy grande. En ella habían crecido unos niños que desde su nacimiento no habían visto a nadie, excepto a sus padres, y cuya idea del mundo de los hombres venía solo de los relatos de aquellos”.
No exageraba en lo más mínimo el etnógrafo que llamó a Vasili Peskov (1930-2013) al calificar la historia que iba a contarle de excepcional. Lo que el periodista ruso después conocería de primera mano era “una luminosa historia de resistencia en la zona más salvaje de la taiga siberiana”, como la definió el diario Los Ángeles Times. Peskov la narró en una serie de crónicas que fue publicando durante varios años y que posteriormente recopiló en un libro que ahora se puede leer en español: Los viejos creyentes. Perdidos en la taiga (Impedimenta, Madrid, 2020, 257 páginas, traducción de Martha Sánchez-Nieves).
El origen del descubrimiento de los anacoretas se remonta a 1978. Unos pilotos sobrevolaban en helicóptero un tramo remoto de la taiga siberiana. Se había descubierto un yacimiento de hierro y un grupo de geólogos iban a explorarlo. Los pilotos estaban eligiendo un lugar para aterrizar y en una de las pasadas a la pendiente de una montaña vieron lo que claramente parecía un huerto. ¿Cómo era posible que hubiese un huerto en una zona que precisamente era conocida por estar deshabitada? Los pilotos se acercaron a las cimas todo lo que les fue posible, y junto al huerto distinguieron además algo parecido a una vivienda. Dieron otra pasada y, en efecto, lo era. También había un sendero que conducía a un riachuelo. Pero no se veía gente. Los pilotos marcaron con una cruz el sitio en el mapa y por fin hallaron un terreno para tomar tierra. Cuando contactaron con los geólogos, les contaron su enigmático hallazgo.
Estos, tres hombres y una mujer, no perdieron de vista el hecho de que en algún lugar por allí cerca había un “huerto” misterioso. Y para no perderse en conjeturas, decidieron aclarar sin demora el enigma. Se lanzaron en paracaídas y fueron al encuentro de las personas que vivían en tan remoto e inhóspito paraje. De acuerdo al relato grabado por la geóloga, al aproximarse a la cabaña “a la luz del día se asomó, como si se tratara de un cuento, la figura de un anciano decrépito. Descalzo. Sobre el cuerpo, un blusón de arpillera remendado una y otra vez. De arpillera eran también los pantalones, estos también remendados. Barba despeinada. Desgreñado. Mirada asustada, muy atenta. E indecisión. Cambiando de pie continuamente, como si la tierra hubiera empezado a quemar de repente, el anciano nos miraba en silencio. Nosotros tampoco hablábamos. Y así seguimos un minuto”.
Tras aquel primero encuentro, los geólogos volvieron varias veces y además recibieron la visita del anciano y sus hijos. Aunque al principio les costó entenderlos —usaban palabras antiguas, cuyo significado tenían que adivinar, y al hablar lo hacían con una especie de recitado con pronunciación nasal—, después pudieron conocer la increíble historia de sobrevivencia y libertad de aquella familia. Se apellidaban Lykov y la integraban Karp Ósipovic, el padre, y sus cuatro hijos: Natalia, Agafia, Dmitri y Savín. Akulina, la madre, había muerto veintiún años antes, a causa del hambre y de un “intenso”, como llamaban al esfuerzo hecho para levantar mucho peso.
Los Lykovy eran una familia de viejos creyentes, que se internó en la taiga en los años 30. Y antes de proseguir, se impone que incluya una breve información histórica. El origen de los viejos creyentes se remonta al siglo XVII. En 1654, el zar Alejo I, padre de Pedro el Grande, y el Patriarca Nikon llevaron a cabo una reforma de corte helenizante en la liturgia, los libros sagrados y las tradiciones. Entre un sector de los fieles, uno de los principales motivos de discordia fue que la señal de la cruz pasó a hacerse con tres dedos, en lugar de con dos. Sin embargo, los cambios afectaban a otros aspectos fundamentales de la liturgia: el Aleluya, antes pronunciado dos veces, pasó a pronunciarse tres; las siete hostias en la celebración de la eucaristía se reducían a cinco; la forma de prosternarse hasta el suelo se sustituyó por una inclinación hasta la cintura; y se alteraron algunas fórmulas del Credo. Eso provocó un cisma y hubo una facción que se escindió de la iglesia oficial, por no estar de acuerdo con esa modernización.
Esconderse del mundo
Quienes optaron por mantenerse fieles a las viejas costumbres pasaron a ser llamados viejos creyentes. Su principal líder fue el escritor y arcipreste Avvakum Petrovic. Se negaron a persignarse con tres dedos y a afeitarse las barbas, pues pensaban que era una afrenta a la fe antigua. Conservaron una moral estricta, renunciaron a todos los placeres mundanos, y eran partidarios de prohibir el alcohol y el tabaco. Algunos llegaron a quemarse vivos con su familia, y en un monasterio 2.700 personas se dieron fuego para no caer en la “herejía nikoniana”. Todo eso dio lugar a que fueran duramente perseguidos, sobre todo bajo Pedro el Grande, a quien los viejos creyentes consideraban el anticristo. Para huir de esa represión, estos se dispersaron en pequeñas comunidades por el interior del país. Era la única manera de mantener su estilo de vida, que para ellos era el verdadero cristianismo. En la actualidad, su práctica religiosa está legalizada y poseen varios monasterios en la Federación Rusa.
Los padres de Karp Ósipovich habían llegado a las tierras de Tiumén y se instalaron en un rincón perdido. Hasta los años 20, vivieron en una comunidad no muy grande de viejos creyentes. Tenían huertos y ganado, sembraban, pescaban y cazaban. Allí nació Karp, quien después contrajo matrimonio con Akulina Dáibova. La existencia tranquila de aquel puñado de eremitas no duró mucho. En 1931 se creó la reserva natural del Altái y a los viejos creyentes se les ofreció que entrasen a trabajar en ella, o bien que la abandonaran. Karp, su mujer y dos hijos que apenas eran bebés se asentaron en 1934 en otro sitio, con el firme convencimiento de esconderse del mundo. En 1940 unos vigilantes de la reserva natural dieron con ellos y volvieron a proponerle al hombre que entrara como vigilante. Dijo estar de acuerdo, pero solo fue en apariencia. Él y su familia se trasladaron a una región de más difícil acceso. Fue allí donde los geólogos los encontraron.
Conservar sus creencias religiosas y su modo de vida fue lo que llevó a los Lykovy a escapar del “mundo” y a adentrarse en la naturaleza salvaje de la taiga. Se establecieron en uno de los territorios más hostiles del planeta, conocido por estar deshabitado debido a la dureza del clima. El invierno dura de septiembre a mayo, la nieve llega a la cintura y la temperatura desciende a los 50 grados bajo cero. La aldea más cercana se halla a 250 kilómetros y desde ella solo se puede llegar a la isba de los Lykovy remontando en barca el peligroso río Yerinat, lo cual toma cuatro semanas.
Durante más de cuatro décadas, la familia vivió en unas condiciones casi primitivas. Se construyeron una isba elemental, en la que había un horno, una chimenea y una mesa. No tenían electricidad, ni agua corriente, ni ninguna de las comodidades más comunes. Dormían en el suelo. Para comer, solo contaban con lo que obtenían de la agricultura, la caza y la pesca. Se alimentaban de patatas y nabos del huerto, así como de piñones de cedro, setas y arándanos que recogían. Fabricaban pan con rodajas de patatas secas y trituradas, a las cuales agregaban una pequeña cantidad de cáñamo y centeno. Vestían ropas de arpillera y cáñamo, iban descalzos o bien calzaban unos zuecos hechos con corteza de abedul trenzada. Su vida diaria era extremadamente básica: oraciones, lecturas de libros litúrgicos y una auténtica lucha por subsistir en condiciones extremas. Su principal entrenamiento consistía en contarse los sueños.
Los geólogos procuraron ayudarlos en todo lo que pudieron. Sin embargo, desde el primer momento tuvieron que acostumbrarse a la frase “no nos está permitido”, con la cual los Lykovy respondían a muchos de sus ofrecimientos. Tenían normas muy rígidas: no se dejaban tocar ni que les sacasen fotos. Sí aceptaron con gratitud algunos regalos (un trozo de lienzo, hilos, agujas, anzuelos). Las hermanas miraban y remiraban la tela, la acariciaban, la comprobaban a la luz. Al cabo de algunos días, Karp y sus cuatro hijos fueron al sitio donde acampaban los geólogos y como regalos les llevaron unos sacos con patatas y piñones. Durante todo el tiempo que tuvieron contacto con ellos, los geólogos los trataron no solo con consideración, sino con muchísima cautela. No incurrieron en una sola ofensa a sus sentimientos religiosos y mostraron total respeto a su dignidad humana.
Vasili Peskov era reportero gráfico y presentador de televisión. Durante más de medio siglo escribió en el diario Komsomólskaia Pravda, y fue quien entrevistó a Yuri Gagarin cuando regresó a la Tierra tras su vuelo espacial. Publicó además varios libros y a lo largo de su vida fue galardonado con premios como el Lenin de Literatura y el del Gobierno de la Federación Rusa. Fue pionero del periodismo ambiental o ecoperiodismo y tenía un fuerte compromiso con los parajes naturales. Eso explica por qué la historia de los Lykovy le interesó tanto.
Ayudar sin obligar a nada
Dos años después del hallazgo de los robinsones siberianos, Peskov inició su seguimiento periodístico de la historia de cómo aquellas personas sorprendentes, anacrónicas y que provenían de otro tiempo lograron sobrevivir en un exilio tan solitario y difícil. Cuando los visitó por primera vez, solo quedaban vivos Karp y Agafia, la hija menor. Los otros tres, Dmitri, Savín y Natalia, habían muerto repentinamente, uno tras otro, el otoño anterior. Peskov y el hombre que lo acompañaba llevaban varios regalos, que fueron recibidos con desenvoltura. Para su sorpresa, rechazaron el jabón, las cerillas y el paquete de comida traída de Moscú. Con mucho esfuerzo, lograron que aceptasen los limones, pues era algo que seguro necesitaban. Después fueron los visitantes quienes recibieron obsequios: Agafia les llenó los bolsillos de piñones y luego trajo una caja de corteza de abedul llena de patatas. El anciano les indicó el lugar donde podían encender una hoguera y, tras responder con un cortés “no nos está permitido” a su propuesta de comer algo juntos, padre e hija se retiraron a la choza a rezar.
Peskov visitó a Karp y Agafia en varias ocasiones y en esos encuentros estableció con ellos una amistad entrañable y cómplice. Ese trato se regía por un lema: ayudar con todo lo posible sin obligar a nada. Los asistía con delicadeza, para no ocasionarles molestias ni dilemas de conciencia. Eso le permitió reconstruir a través de sus testimonios su historia excepcional y su lucha épica contra un entorno natural salvaje e indomable. Las fue narrando con respeto y simpatía en unas crónicas muy bien escritas que fueron apareciendo en la prensa a lo largo de la docena de años que duró la amistad.
Aunque eran fanáticos y cerrados en la práctica de un credo muy radical y antiguo, los Lykovy no eran nada tontos. Y pese a su ingenuidad, demostraron una gran resistencia y sabiduría. Todos esos años habían comido patatas sin pelar, lo cual explicaban como un modo de cuidar sus alimentos. Pero como anota Peskov, cree que intuían que la patata con piel es más beneficiosa. Dmitri conocía todos los senderos de los animales, y fue quien, al crecer, empezó a cazar. Sabía dónde merecía la pena cavar y dónde no. Savín llevaba la cuenta del tiempo en días, semanas, meses y años y nunca cometió errores. Comprobaba sus cálculos siguiendo la aparición de la luna nueva. Acerca de esto, Peskov comenta: “Agafia nos explicó todo el sistema de conteo de los días huidizos. Pero nosotros, hombres acostumbrados al servicio de información, al reloj, a los calendarios de tacos o de tablas, no comprendimos nada, claro está, lo que causó a la simpática Agafia un placer completamente legítimo”.
Con la llegada de los geólogos y de Peskov, la vida de los Lykovy se fue llenando de muchas primeras veces. No habían perdido la curiosidad por conocer cosas nuevas. Cuando fueron a la colonia de los primeros y vieron una bombilla, presionaron con curiosidad el interruptor, tratando de captar, como niños de dos años, la extraña relación entre la luz y el botoncito negro. Al recordarlo, Karp le comentó al periodista: “¡Qué invento! Semejante al sol, duele mirarlo. Lo rozas con un dedo, ¡y la ampolla arde!”.
“Es pecaminoso”, expresaron Karp y Agafia al ver un televisor. Sin embargo, ese pecado era irresistiblemente atrayente, y en sus contadas visitas a la aldea siempre pasaban a verlo. Agafia lo miraba desde la puerta, asomando la cabeza. El anciano, por su parte, se sentaba delante de la pantalla, aunque luego se ponía a rezar. Al ver un paraguas, Agafia preguntó: “¿Esto qué es? ¿Es para entretenerse o es algo necesario?”. Peskov le mostró cómo se abría y le explicó para qué podía servir. Con el paraguas en sus manos, la mujer comenzó a soltar risitas divertidas, comprendiendo el aire cómico que debía tener con esa cosa “del mundo”.
Cuando los artículos de Peskov empezaron a publicarse, la noticia conmocionó a la sociedad rusa. Los Lykovy se convirtieron en un fenómeno social y pasaron a ser el objeto de estudio de antropólogos, lingüistas, genetistas. Por otro lado, a la redacción de Komsomólskaia Pravda empezaron a llegar cientos de cartas, para saber cómo estaban padre e hija. Muchos lectores además enviaban dinero para que se les ayudara. Tras la aparición de las crónicas, a los Lykovy les aparecieron unos familiares que también eran viejos creyentes. Uno de ellos fue a conocerlos y los invitó a que se fuesen a vivir con ellos. De eso surgió la oportunidad de que Agafia pasara un mes “en el mundo”. Para los familiares, su viaje fue un acontecimiento y se mostraron dispuestos a acogerla en cualquier momento.
Cuando Peskov fue a visitarlos en marzo de 1988, el viejo Lykov había fallecido. Tenía ochenta y siete años. Lo natural era que, al quedarse sola, la hija se mudara con sus familiares. No fue así, y hasta hoy sigue viviendo sola. El periodista cierra su libro con estas palabras: “A la niña Agafia, nacida en el año 1944, allá en el río Yerinat, el destino le había dispuesto la soledad, una soledad de la que ella no huye: no puede y no quiere hacerlo”. Agafia sigue viviendo sola en medio de la nada, y ha pasado a ser conocida como “la mujer más solitaria del mundo”. Una vez al año recibe la visita de un médico. De acuerdo al sitio web de noticias The Siberian Times, un multimillonario ruso ha proporcionado los materiales para construirle una nueva cabaña de madera, al lado de la vieja. Estaba previsto que estuviese lista para principios de este año.
Los viejos creyentes apareció en ruso en 1994 y se convirtió en un notable éxito de ventas. Algo que no debe extrañar, pues, aparte de sus cualidades literarias, narra la excepcional historia de unas personas que fueron capaces de renunciar a casi todo por preservar sus ideas religiosas. Su épica sobrevivencia constituye toda una lección de vida, que reconcilia con el ser humano. Todo eso hace de la lectura del libro de Peskov una experiencia sorprendente y única.
© cubaencuentro.com