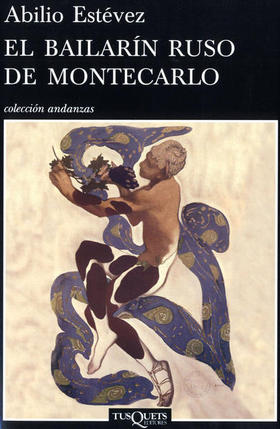Una historia de huida, nostalgia y amistad
A diferencia de sus novelas anteriores, en El bailarín ruso de Montecarlo Abilio Estévez apuesta por un proyecto más breve y contenido, que además denota un cambio notorio en su escritura
“A cierta edad y en determinadas circunstancias, hay que saber que todo es viaje y que todo termina en un viaje”. La cita anterior es de Abilio Estévez (La Habana, 1954) y la he tomado de la entrevista que le hizo Luis Manuel García, en el número 51-52 de la revista Encuentro de la Cultura Cubana. Esa idea está presente en su más reciente novela, El bailarín ruso de Montecarlo (Tusquets Editores, Barcelona, 2010, 194 páginas), cuyo protagonista realiza, a los sesenta años, su primera salida fuera de Cuba. Se trata, sin embargo, de algo más que un viaje, pues como se dice en el texto de la contraportada significa una huida, una última oportunidad que el personaje se quiere dar, un ajuste sin descifrar de su pasado o la asunción de su final.
Constantino Augusto de Moreas ha pasado toda su vida en Cuba, dedicado a la investigación y el estudio de José Martí. Ha llegado a España invitado para participar en un congreso organizado por el Centro de Estudios Martianos de La Habana y la Universidad de Zaragoza. Pero en lugar de dirigirse a esta última ciudad, rompe su pasaporte, arroja la vieja maleta en un contenedor de basura y toma un tren hacia Barcelona. Su equipaje no puede ser más ligero: un cepillo de dientes, una buena cantidad de euros, un álbum de fotos y una edición reducida de las Memorias de ultratumba de Chateaubriand, el primer libro realmente suyo y el único que quiere que esté con él hasta el final. Hasta hoy, se dice en el prólogo, las razones que lo llevaron a tomar semejante decisión y emprender ese viaje no son claras para nadie. De manera que el propósito de la novela, en su mayor parte narrada en primera persona por el propio Constantino, quizás sea resolver, en lo posible, ese misterio.
En el prólogo, el protagonista es descrito como un habanero de muchas lecturas y nombre evidentemente falso. Miope, cojo, feo sin exageración, colosalmente escéptico y escaso de vanidad, le faltan ilusiones y probablemente la voluntad necesaria para vivir en tiempos tan endiabladamente difíciles. Esa imagen es confirmada por el propio Constantino, quien durante años se ha esforzado en ocultarse, en pasar inadvertido, pues “cuando uno vive en un país donde el ojo del Big Brother acecha hasta el más mínimo detalle, la única defensa posible es la inmaterialidad. Naturalmente con el Big Brother no hay inmaterialidad que valga. Pero al menos cierta dosis de impalpabilidad sí se puede conseguir”. De su relato uno deduce también que ha llevado una existencia más bien triste y gris, que ha hecho de la cultura su refugio y que, en resumen, la vida no lo ha tratado precisamente bien. Sin embargo, en él no parece haber amargura ni resentimiento: “Tampoco lamento que la realidad casi nunca se haya mostrado excesivamente exquisita conmigo. Salvo aquel invierno de San Miguel de los Baños, no tengo mucho que agradecer. Y está bien así”.
El recuerdo de ese invierno al cual alude vuelve a él en el cuartucho del sórdido hostal de Barcelona donde se aloja. Se lo hace aflorar un desconcertante y hermoso cuadro sin cristal, en el que se ve a un bailarín rubio que parece estar sentado en el aire. Esa visión, a la cual se une la melodía de El pájaro de fuego de Stravinski que penetra por la ventana, lo hace remontarse a diciembre de 1969, cuando ir a cortar caña constituía en Cuba “un acto voluntario que era rigurosamente obligatorio”. Fue durante aquella zafra cuando en un antiguo hotel en ruinas encontró a un joven bailarín, que ensayaba casi desnudo frente a los trozos de espejo. A partir de entonces acudió a verlo por las noches y a través de él supo que había nacido en Crimea, que huyó luego de Rusia, que Fokine lo vio bailar en Francia, se convirtió en su primer maestro y lo incorporó a uno de sus espectáculos. Gracias al protagonista de esa obra, pasó a formar parte de los Ballets Rusos de Montecarlo, la famosa compañía creada tras la muerte de Diaghilev. El joven aún mantiene la ilusión de triunfar en los teatros de Europa y propone a Constantino irse con él a Barcelona, a buscar al Cartagenero, un viejo profesor de baile español que le había recomendado Encarnación López, la Argentinita.
A pesar de que el joven usaba un sospechoso castellano, salpicado de palabras rusas y francesas, Constantino estaba convencido de que mentía, o en todo caso, que se había inventado lo que solía llamar “su borrascosa vida”; que como a cualquier artista le daba gusto ennoblecer una realidad horrorosa como era la de Cuba en los años setenta. Sospechaba que era cubano, seguramente matancero, con muchos deseos de bailar, y que se había creado esa hermosa historia. Pero a Constantino le daba igual que fuera así. Y se dice: “¿Cambiaba eso la realidad de su presencia? Al contrario, esa imaginación, de la que yo carecía, lo hermoseaba más (…) Falso o no, aquel pasado añadía un componente de misterioso disfraz a la evidencia de su cuerpo de bailarín, a su cara de tártaro, a su olor a sudor, a la estrellita de oro de su diente”.
Escapar de todo lo que lo ha hecho infeliz
Para Constantino, su singular relación con aquel joven bailarín forma parte de las ilusiones y los amores que nunca cristalizaron. Ahora, en Barcelona, sólo le quedan los recuerdos de aquellas noches en que ambos miraban el cielo, conversaban y en las que, a su manera, se acariciaban y se besaban. Entonces, como expresa él, “éramos como magos que sacaban conejos de la chistera. Alguna ventaja estábamos obligados a sacar de una época y unas circunstancias mezquinas, reprimidas, terribles. La única ventaja (o la más notoria) de aquellos años de infierno: las caricias que no lo eran. Caricias que podían prescindir de las caricias. Cada uno por su lado, las manos conocían el modo de entrelazarse sin entrelazarse. Los besos no necesitaban de la unión de los labios. Sabios, los cuerpos conocían otro modo de completar el amor”.
Por otro lado, la historia del joven bailarín constituye el eje que vertebra la novela, al actuar como bisagra que une los planos del pasado y el presente. Este último corresponde al viaje de Constantino a Barcelona, que además de enfrentarlo con sus recuerdos y anhelos, posee el valor de una huida. Tema este recurrente en un país como el nuestro, donde, ha comentado alguna vez Abilio Estévez, casi nadie se quiere quedar. En ese aspecto, Constantino logra escapar de todo lo que lo ha hecho infeliz. Quiere darle algún sentido a su mortecina existencia y huye realmente. Consuma así lo que no pasaba de ser un deseo en los personajes de las anteriores novelas de Estévez, Tuyo es el reino (1999), Los palacios desiertos (2002) y El navegante inmóvil (2008), que no pueden escapar de una realidad que los agobia o a la cual son incapaces de enfrentarse.
Y a propósito, me parece oportuno citar un comentario del autor, respecto a que esas tres obras conforman un ciclo, “el ciclo de los miedos, de los deseos de huir o, simplemente, de estar en otra parte. De disfrutar la vida en otra parte. O, mejor dicho, de disfrutar la vida (sobra, por supuesto, «en otra parte»). Esa sensación de que vivíamos para perder cosas”. Como si quisiese confirmar las palabras de su creador, el narrador-protagonista de El bailarín ruso de Montecarlo casi al final de la novela expresa: “Nada me provoca, salvo estar vivo, ¡vivo!, salvado del patíbulo, y, si acaso, proponerme entender cuanto ocurre”. Logra así vencer su provinciana costumbre de cubano que no tiene por hábito vivir nuevas experiencias, e inicia un viaje, a la vez simbólico y real, a Montecarlo, con escala en Colliure y Marsella.
Pero la novela de Estévez, además de contar la historia de una huida, también narra la particular amistad que Constantino establece con la propietaria del hostal. El trato con ella le permite comprender que aquella señora gorda, con maquillaje de cantante imposible, y él tenían cosas en común. Y su desagrado inicial se convierte en complicidad. Constantino concluye su relato convencido de que, al igual que él, su compañera catalana comparte “el hechizo de saber que aquel viaje no era cualquier viaje, que semejante travesía tenía algo gozoso, voluptuosamente definitivo”. Pero como él precisa, a diferencia de un prohombre como Martí, su compañera y él no van al encuentro de Algo-Prodigioso-Trascendente, no van a reunirse con la Historia, “mucho menos con la Patria, convertida en solemne dama, velada y negra. Nos tiene sin cuidado cómo nos juzguen dentro de cien años (...) Somos dos personas maravillosamente comunes que sólo admiran la noche”.
Además de contar esas historias de huida y amistad y de estar permeada de una luminosa nostalgia, El bailarín ruso de Montecarlo es también un homenaje a Barcelona, en donde su autor reside desde hace una década. Esa sensación de que se vivía para perder cosas, a la que él se refería, suele estar compensada, a la vez, por otros encuentros. La pérdida de La Habana trajo a Constantino el descubrimiento de una ciudad que, apunta él, posee algo magnífico, “algo que me ha salvado. Algo que ha impedido la catástrofe. O la ha alejado”. Allí, como por arte de magia, se siente liberado de la lejana e irritante impresión habanera de saberse observado, perseguido, importunado, investigado. Es cierto que Barcelona también se encarga de mostrarle su faceta más dura, a través de las humillaciones que sufre a manos de un joven macarra que lo roba y golpea. Pero como expresa él, “siempre es mejor que la humillación venga de un joven hermoso que de algo oscuro e invisible, de un poder terrible, intocable y demencial”.
Quienes hayan leído las otras novelas de Estévez, han de notar que El bailarín ruso de Montecarlo marca un recodo en su trayectoria. No sólo es un proyecto más breve y contenido, sino que además denota un cambio notorio en la escritura. En lugar del barroquismo estilístico, su autor ha adoptado una prosa más sencilla, que se distingue por el empleo de frases cortas y una sintaxis, en ocasiones, escueta (pienso que los varios fragmentos que he citado dan una buena idea de ello). No debe pensarse, sin embargo, que esa voluntaria contrición de los recursos formales conlleva un empobrecimiento de la calidad literaria. La novela tiene, en primer lugar, una sabia composición que le sirve de horma y que permite que la trama esté admirablemente urdida. Estévez ofrece asimismo una lección de cómo escribir una historia emotiva sin caer en el sentimentalismo, y en ese sentido no es exagerado afirmar que es todo un ejercicio de sensibilidad e inteligencia. Asimismo posee unos personajes tan sugerentes como creíbles. Y en resumen, es una obra que reafirma y enriquece la excelente producción narrativa de Abilio Estévez.
No dudo que habrá, sin embargo, quienes lean su nueva novela con el rabillo del ojo puesto en sus títulos más conocidos y ambiciosos. Es el flaco favor que las grandes obras hacen a sus autores, al opacar otros textos quizás no tan importantes, pero igualmente valiosos. En todo caso, por sus valores literarios El bailarín ruso de Montecarlo está muy por encima de buena parte de la narrativa que se escribe hoy en nuestro idioma.
© cubaencuentro.com