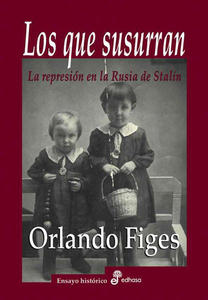La gran estafa
En Los que susurran, el historiador inglés Orlando Figes explora en profundidad la incidencia que el terror del régimen de Stalin tuvo en la vida personal y familiar
Hay historias que uno desearía con toda el alma que no fuesen reales, que nunca hubiesen ocurrido, y que deberían pertenecer estrictamente al ámbito de la ficción. Los ejemplos son numerosos, pero de pocos de ellos eso se puede afirmar con tanta propiedad como en el caso de los hechos que ocurrieron en la extinta Unión Soviética durante el largo y tenebroso reinado de terror de Stalin. En su libro Koba el Temible, Martin Amis se interroga sobre las razones por las cuales la izquierda europea nunca aceptó la verdad sobre ese régimen. Su respuesta es que le era más fácil creer en la versión oficial del régimen que en la de sus enemigos. ¿Por qué? Porque los argumentos de estos últimos se sustentaban en pruebas increíbles, en cosas que la mente humana se resistía a creer porque sencillamente la sobrepasaban.
La abundante bibliografía que existe sobre ese tema se ha enriquecido con un título que no vacilo en calificar de valioso e imprescindible. Hablo de Los que susurran (Edhasa, Barcelona-Buenos Aires, 2009), cuyo autor, el inglés Orlando Figes (Londres, 1959), es considerado uno de los grandes especialistas en la historia de Rusia. Se trata de una obra monumental (957 páginas), que tomó a su autor diez años de trabajo, y en la cual contó con la colaboración de un nutrido grupo de investigadores. Asimismo, como él cuenta, la Sociedad Memoria, creada en San Petersburgo durante los años de la perestroika, le dio acceso a su importante fuente documental, integrada por cientos de archivos familiares (cartas, diarios, memorias, fotos, papeles personales) que los sobrevivientes del terror estalinista lograron ocultar. En cada familia se realizaron además entrevistas, para explicar el contexto de esos documentos privados y enmarcarlos dentro de la historia familiar que casi nunca había sido contada.
Los editores de la versión al español han agregado al libro un subtítulo que desorienta al lector en cuanto a su contenido: La represión en la Rusia de Stalin (sobre ese tema, existen ya numerosos textos). En la introducción, el propio Figes deja bien claro que su objetivo no es describir las características externas del Terror (los arrestos y juicios, los fusilamientos, la esclavización en los campos de trabajo), sino “explorar en profundidad su incidencia en la vida personal y familiar”. Su aportación consiste precisamente en revelar las historias ocultas de muchas familias, con lo cual a su vez ilumina el mundo íntimo de los ciudadanos comunes bajo la tiranía de Stalin. Algo que, en cambio, sí sintetiza el subtítulo del original en inglés: Private Life in Stalin´s Russia.
Los que susurran tampoco es un tratado histórico, sino un minucioso y documentado análisis que indaga en la vida cotidiana de cientos de personas, durante esas décadas infames. Se va armando así un gran y sobrecogedor fresco coral, hecho con los testimonios orales y escritos pertenecientes, en su mayoría, a hombres y mujeres que nacieron entre 1917 y 1925. Ochenta años es, pues, la edad promedio de los testimoniantes, que aparecen identificados con nombre y apellido, para avalar de ese modo sus recuerdos y comentarios. Figes, no obstante, también da voz a sus descendientes, pues un enfoque multigeneracional ayuda a entender mejor el poder destructor del legado totalitarista. Y aunque, como antes apunté, el libro está estructurado como un enorme mosaico, hay nueve familias cuyas historias aparecen a lo largo de todos los capítulos, y que vienen a ser su hilo conductor.
Tan pronto como llegaron al poder en 1917, los bolcheviques se dieron cuenta de que la familia, la institución burguesa por excelencia, iba a representar el principal obstáculo de la utopía que iban a empezar a construir. Eso hizo que desde los primeros años se dedicaran a socavarla. Así, la total entrega al Partido pasó a regir la vida de los militantes, a quienes se les inculcó la idea de que entre la esfera privada y la pública no debía haber diferencias.
Asimismo durante la llamada campaña de “deskulakización” de los años 20, millones de personas fueron arrancadas de sus hogares y dispersadas a lo largo y ancho de la Unión Soviética. Esa población nómada, apunta Figes, se convirtió en la principal fuerza de trabajo de la revolución industrial estalinista. El primer Plan Quinquenal abrió el camino a la “revolución desde arriba”, que como primer punto tenía la erradicación de la granja de la familia campesina. Conviene recordar que para los bolcheviques, el campesinado era básicamente sospechoso, y en tanto controlasen la principal fuente de alimentos, lo consideraban una amenaza potencial.
A los pocos años se crearon los kommunalka, apartamentos comunales donde varias familias vivían en condiciones de hacinamiento. Surgieron no sólo por razones económicas, sino que fundamentalmente respondieron a una política deliberada que perseguía debilitar los lazos familiares y los vínculos de solidaridad entre sus ocupantes. Esto lo confirma el hecho de que en 1929 se definió su estatuto legal, como instituciones sociales con responsabilidades específicas hacia el Estado. Se aprobó además el puesto de mayor, quien además de normar la limpieza de los espacios comunes, cobrar los impuestos y aplicar la ley, debía informar a la policía de la vida de sus moradores y no perder de vista quiénes entraban y salían. Uno de los entrevistados en el libro, Mijaíl Baitalski, cuenta que un pariente suyo vivía en un apartamento comunal donde había una vecina particularmente controladora: “Bastaba que oyese una cerradura, para que asomara su nariz puntiaguda en el corredor y registrara todo con mirada fotográfica. Nuestro pariente nos aseguró que llevaba un registro de los visitantes”. La convivencia forzada en un espacio mínimo garantizó al régimen el control del ámbito doméstico, al hacer que las personas se vieran obligadas a mentir, disimular y enmascarar sus opiniones.
Pero no sólo fueron los kommunalka la herramienta operativa básica del aparato de vigilancia y control de la policía. Hacia mediados de los años 30, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos (NKVD) había logrado tender una vasta red de informantes secretos en escuelas, fábricas, oficinas. Como hace notar Figes, en un territorio demasiado extenso para poder ser controlado por la policía, el régimen bolchevique (al igual que el zarista) confiaba en la vigilancia mutua de la gente. Esa intromisión del poder en el entramado social alcanzó su mayor nivel de perversión durante el Gran Terror (1937-1938) desatado por Stalin. Es a partir de esos años cuando la sospecha envenenó las relaciones humanas hasta unos límites difíciles de concebir.
La Unión Soviética se transformó entonces en una sociedad en la que nadie se atrevía a hablar. La gente tuvo que aprender a susurrar, y el término susurrador o susurrante pasó a tener dos acepciones. Uno, el del vocablo ruso shepchuschi, para referirse a quien susurra por miedo a ser escuchado. El otro, scheptun, surgido en esa época, se aplicaba a la persona que informa a las autoridades a espaldas de la población. La separación entre unos y otros era, sin embargo, imprecisa, pues las circunstancias hicieron que muchas personas fuesen a la vez shepchuschi y scheptun El espionaje, la delación, la desconfianza y los dilemas éticos pasaron a estar a la orden del día.
Clima de miedo absoluto generalizado
Hablar en la Unión Soviética nunca dejó de ser peligroso, incluso en las mejores etapas. Pero durante el Gran Terror, unas pocas palabras dichas descuidadamente bastaban para que alguien fuera enviado a un campo de trabajo. En ningún sitio se estaba seguro, pues había informantes por todas partes. El escritor Máximo Gorki, quien disfrutaba de la confianza de Stalin, tenía dos dachas con servicio personal. Después se ha sabido que quienes lo servían eran en realidad espías. Según todas las estimaciones, durante el momento álgido del Gran Terror millones de ciudadanos informaban sobre sus amigos, colegas y vecinos. En ese clima de miedo generalizado, las personas se apresuraban a denunciar a los otros antes de que éstos los denunciaran a ellos.
Como los arrestos eran arbitrarios y al azar, la gente vivía esperando con temor a que golpearan la puerta en medio de la noche (no se hacían arrestos durante el día). Todos dormían mal y se despertaban cada vez que un vehículo se detenía en la calle. Esperaban a que los pasos siguieran de largo por el corredor o la escalera, antes de volver a dormirse, aliviados de que no les había tocado a ellos. Muchos preparaban una maleta y la tenían al lado de la cama, de modo de estar listos en caso de que la NKVD llamase a su puerta. Viacheslav Kolobkov cuenta el pánico de su padre, obrero de una fábrica de Leningrado: “Cada noche permanecía despierto… esperando el ruido del motor de un automóvil. Cuando lo escuchaba, se sentaba, rígido, en la cama. Estaba aterrado. Yo podía oler su miedo, su sudor nervioso, y percibir el temblor de su cuerpo, aunque apenas alcanzaba a distinguirlo en la oscuridad. «¡Vienen por mí!», decía siempre que oía el ruido de un motor (…) Cuando oía que un motor se detenía y el golpe de la puerta de un vehículo, se levantaba y empezaba a buscar, sumido en el pánico, las cosas que, suponía, le resultaban indispensables (…) Hubo muchas noches que mi padre se pasó sin dormir…, esperando la llegada de un automóvil que nunca vino”.
El arresto no sólo afectaba a esa persona, sino también a sus familiares. Éstos podían evitar represalias si renegaban públicamente de quien pasaba a ser un “enemigo del pueblo”. El régimen presionaba a las mujeres para que renunciaran a sus maridos, y de no hacerlo se exponían a severas consecuencias. Algunas fueron detenidas bajo la acusación de ser “esposas de enemigos” y las enviaban a campos de trabajo, con o sin los hijos. Otras fueron desalojadas de sus casas, despedidas de sus trabajos, despojadas de las cartillas de racionamiento y de los derechos civiles. O bien les reducían el salario, les congelaban las cuentas de ahorros o les elevaban el alquiler. Para intentar disuadirlas, el costo del divorcio, que normalmente era de unos 500 rublos, fue rebajado a 3, cuando se trataba del divorcio de un prisionero.
Como consecuencia del Gran Terror, la cantidad de niños huérfanos y expósitos se multiplicó. Muchos hijos de detenidos fueron separados de sus familiares y obligados a vivir en orfanatos. Allí eran estigmatizados y a los hermanos los enviaban a lugares distantes entre sí. Eso formaba parte de una política del régimen para dispersar a las familias de los “enemigos”. Los niños eran forzados a olvidar sus orígenes y a los más pequeños incluso les cambiaban el nombre y les daban una nueva identidad. Sus maestros y tutores los hostigaban y excluían, temerosos de tener un gesto de cariño que pudiese ser interpretado como una muestra de simpatía con los “enemigos”.
Hava Volovic, una tipógrafa ucraniana que en 1937 fue condenada a un campo de trabajo en el Extremo Norte, dejó un testimonio de cómo trataban allí a los hijos de las prisioneras: “Vi como las enfermeras despertaban a los niños por la mañana. Los sacaban de la cama a patadas y los empujaban a golpes, les arrancaban los camisones con insultos y los bañaban con agua helada. Los niños no podían ni llorar. Resoplaban suavemente como los ancianos y exhalaban un silbido profundo y grave. A veces ese horrendo silbido sonaba durante días cerca de los catres. Los niños que ya tenían edad para caminar o gatear permanecían tumbados sobre sus espaldas, con las rodillas apretadas contra el estómago, y hacían ruidos extraños, como el gorjeo ahogado de las palomas”.
Muchos de los detenidos durante el Gran Terror jamás regresaron. Los familiares, sin embargo, rara vez eran informados de lo que les había ocurrido, y en muchos casos sólo vinieron a saberlo durante la perestroika. Ida Slavina logró en 1955 que su padre fuera rehabilitado, y junto con el certificado recibió un documento del registro de Leningrado, donde se consignaba que había fallecido de un infarto en 1939. Quedó perpleja, pues en 1945 le habían comunicado que estaba vivo. Acudió al cuartel general del Ministerio del Interior, donde le aconsejaron que aceptara lo que decía el certificado. En 1965, al solicitar información en la KGB de Moscú, recibió similar recomendación. Siguió creyendo esa versión hasta 1991, cuando pudo acceder a la ficha de su padre en los archivos de la KGB. Allí descubrió que lo habían fusilado en febrero del 38. Encontró también una orden de un oficial de 1955, que afirmaba que “por razones de seguridad”, era necesario informar erróneamente a la hija que su padre había muerto de un ataque al corazón en 1939.
En varios de los testimonios recogidos en Los que susurran se pone de manifiesto que muchas personas denunciaban con la sincera convicción de que estaban cumpliendo con un deber patriótico. Creían en la propaganda oficial sobre los espías y enemigos, y no vacilaban en descubrirlos hasta en quienes eran sus amigos. Incluso muchas de las propias víctimas de la represión estalinista siguieron creyendo en la existencia de conspiraciones organizadas por los “enemigos del pueblo”. Atribuían a ello la causa de su arresto y estaban seguros de que con ellos se había cometido un error. Figes señala que se da la paradoja de que unas cuantas de las personas que más sufrieron eran las que más profundamente tenían fe en el régimen. El pensar que había un objetivo ulterior para el bien de todos, hacía más soportable su situación. Para ellos, la tragedia individual era algo necesario para alcanzar el gran logro final.
Lo anterior no es más que un brevísimo resumen de los hechos que Figes documenta en Los que susurran. Hay también capítulos dedicados a los años de la Guerra Patria, la posguerra y la vuelta de los prisioneros, tras la muerte del dictador. Pero el propósito del libro no es aportar testimonios y datos sobre los diversos períodos de la represión, sino analizar a través de ellos cómo el estalinismo penetró en la mente y las emociones de la gente, cómo condicionó sus relaciones y sus valores. La lectura de estas páginas ayuda a comprender de qué modo la policía logró echar raíces en la sociedad soviética y hacer partícipes a millones de ciudadanos, bien como colaboradores o bien como testigos mudos de su sistema de terror. Cuál es el límite del miedo, es posible llevar una doble vida, cómo afectaba las relaciones íntimas el hecho de vivir bajo ese sistema, qué estrategias de sobrevivencia emplearon las familias para conservar sus tradiciones y creencias; son algunas de las cuestiones que se exploran en Los que susurran.
La obra de Figes, traducida ya a varios idiomas, debió haber salido en ruso, pero la publicación fue cancelada por razones económicas. Es evidente, sin embargo, que se trata de una censura del Kremlin. Basta recordar que en 2007, Vladimir Putin exhortó a los profesores a presentar a los estudiantes un retrato más positivo de Stalin, destacando sus logros como arquitecto del “glorioso pasado soviético”. Eso viene a demostrar la perdurabilidad del legado de Stalin, que 57 años después de su muerte aún da señales de vida.
Los que susurran es, en suma, una crónica descarnada de tres décadas infames, durante las cuales 25 millones de personas fueron víctimas de lo que Figes llama un experimento utópico que salió mal y arruinó la vida a esos hombres y mujeres. Su sobrecogedora lectura estruja el alma, e ilustra cómo una utopía de redención e igualdad social fue degradada y envilecida por la práctica política, hasta hacerla irreconocible. La mejor definición de aquel régimen oprobioso la dejó el peruano Eudocio Ravines, un comunista convencido que terminó profundamente desencantado. Como expresó en el título de su libro, fue la gran estafa.
© cubaencuentro.com